

La escena política boliviana vuelve a demostrar que las tensiones más profundas no siempre estallan en los grandes debates nacionales, sino en los pasillos palaciegos del poder, donde la fragilidad de las relaciones personales puede alterar por completo el rumbo institucional. La reciente pugna entre el presidente Paz Pereira y su vicepresidente, Lara, es un ejemplo claro de cómo un conflicto aparentemente administrativo puede terminar revelando fracturas mucho más profundas.
Todo comenzó con el enredo en la cartera de Justicia. Ese ministerio, que debería garantizar transparencia y equilibrio, terminó exhibiendo justo lo contrario. El nombramiento de un nuevo titular destapó la sentencia ejecutoriada contra Freddy Vidovic, exministro y hombre de absoluta confianza del vicepresidente. Lara decidió defenderlo sin matices: «metió las manos al fuego» en vivo y en directo. Una defensa arriesgada, quizá innecesaria, pero que mostraba con claridad sus lealtades.
Lo que vino después fue aún más incómodo: el reemplazante de Vidovic, Jorge García, también cargaba con denuncias y fue Lara, en su estilo sin filtros, quien las puso sobre la mesa. Ese gesto —más frontal que estratégico— rompió la discreción mínima que se espera en un gobierno que intenta mostrar cohesión. Lo expuso todo: el desorden interno, la falta de filtros, la debilidad de los procesos de selección y, sobre todo, el desencuentro político entre las dos cabezas del Ejecutivo.
La reacción del entorno presidencial no tardó. García anunció un juicio por difamación y, en ese punto, la disputa dejó de ser una diferencia interna para convertirse en un espectáculo nacional. El daño ya estaba hecho: la ciudadanía vio a dos altas autoridades lanzándose acusaciones en un país donde la confianza institucional ya es un recurso escaso.
Entonces llegó el golpe más duro: el cierre del Ministerio de Justicia. El presidente argumentó que solo estaba cumpliendo una promesa de campaña electoral, pero la secuencia de hechos habla por sí sola. ¿Por qué eliminar el ministerio justo después de la polémica? ¿Por qué ahora y no antes? Es difícil aceptar la narrativa oficial sin levantar una ceja.
El cierre luce más como un movimiento defensivo, casi un manotazo político para cortar de raíz la disputa y recuperar el control, que como una decisión de Estado. Se usó una promesa de campaña —real o reinterpretada— como cortina para resolver una crisis que ya se había desbordado. Y al hacerlo, el presidente no solo desactivó el conflicto: también redujo el margen de influencia de su vicepresidente, dejándolo expuesto y aislado.
No se trata simplemente de una anécdota política; es una señal preocupante. El bicefalismo en el poder requiere articulación, confianza y reglas claras de juego. Hoy, nada de eso parece estar firme. El vicepresidente actúa como un fiscalizador que dinamita desde adentro y el presidente toma decisiones drásticas para bloquearlo. Ninguno parece dispuesto a ceder o a reconstruir el puente roto.
Y ahí está el problema de fondo: cuando la relación entre quienes conducen el Estado se rompe, lo primero que sufre no es su imagen política, sino la institucionalidad misma. La disputa por el Ministerio de Justicia terminó, sí. Pero la crisis de confianza en el corazón del poder recién comienza. Y cuando la desconfianza se instala en la cúspide, inevitablemente se filtra hacia abajo. Bolivia ya ha visto este tipo de fracturas antes. Ninguna terminó bien.
Jhonny Salazar Socpaza es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


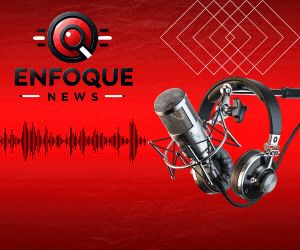
















Sé el primero en dejar un comentario