

Mientras el país transita por una situación de crisis, los principales candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia despliegan con total normalidad millonarias campañas electorales, cuyos gastos oscilan entre 12 y 27 millones de bolivianos (cifras proporcionadas por los mismos candidatos, que, en realidad, pueden ser conservadoras). Este contraste brutal entre la opulencia electoral y la precariedad de la clase trabajadora revela una grieta preocupante entre la política y la sociedad: la democracia boliviana se financia con dinero cuya procedencia se desconoce con exactitud, en un país que no puede alimentar ni abastecer adecuadamente a su gente.
Lo primero que salta a la vista es el carácter obsceno de estas cifras en un contexto donde la inflación del primer semestre trepó al 15,53 %, lo que afecta directamente al bolsillo de la población por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. El gasto excesivo en campañas, frente a una ciudadanía que sufre carencias, puede interpretarse como una muestra de desconexión de la élite política con la realidad. Es decir, mientras el pueblo enfrenta penurias, la clase política, en plena carrera electoral, destina millones a publicidad, mítines y propaganda.
Las campañas, lejos de responder a las urgencias del país, se han convertido en simulacros democráticos, donde lo que se mide no es la capacidad de resolver la crisis, sino el poder de seducción mediática que cada candidato pueda comprar. En este escenario, la política deja de ser un ejercicio de representación y se transforma en una industria de ilusión, financiada por capitales que, muchas veces, son tan turbios como los intereses que representan.
Si los candidatos están invirtiendo millones, es inevitable preguntarse: ¿cuál es el origen de esos recursos? ¿Están dispuestos los políticos a transparentar, de cara al electorado, el origen de los mismos? ¿Quién financia estas campañas? ¿Qué esperan a cambio los financiadores? ¿Se devolverán favores una vez que lleguen al poder? El financiamiento electoral, opaco y poco fiscalizado, permite la entrada de intereses privados y grupos económicos que buscan garantizar retornos políticos a sus inversiones preelectorales. Esto distorsiona el proceso electoral: quien tiene más dinero no solo tiene mayor visibilidad, sino también más probabilidades de ganar y, en consecuencia, de copar el aparato estatal para devolver favores.
Ante este panorama, la ciudadanía se distancia, se desencanta, se resiste. No por nada el voto en blanco, nulo e indeciso alcanza el 34,1 %, según la última encuesta realizada por una estación televisiva de alcance nacional. La democracia, que alguna vez se pensó como una herramienta de transformación social, hoy se percibe como un teatro caro y manipulado, donde las decisiones reales se toman lejos del voto y más cerca de los lobbies y las cámaras empresariales.
Cuando el pueblo ve que los políticos derrochan en campañas mientras ellos no pueden pagar ni los víveres básicos, puede activarse un resentimiento profundo. Y ese resentimiento, mal canalizado, puede transformarse en violencia. La democracia no muere por un golpe de Estado; muere lentamente cuando deja de tener sentido para quienes más la necesitan.
En este contexto, el acto más revolucionario, transparente y creíble que los candidatos podrían realizar sería renunciar al gasto excesivo, rendir cuentas públicas de cada centavo y construir una campaña basada en ideas y propuestas realizables. La austeridad, que demanda la actual situación económica del país, debe entenderse como un gesto que devuelva dignidad a la política y rompa con la lógica de la plutocracia electoral.
Una democracia sana exige que los actores políticos sean austeros, empáticos y transparentes, especialmente en momentos de crisis. El gasto millonario en campañas no solo es éticamente cuestionable y detestable, sino que socava la legitimidad del proceso electoral en sí.
Frente a esta crisis, la austeridad debería ser un acto político y ético, no una estrategia de marketing. Bolivia no necesita candidatos millonarios, sino líderes con ética, empatía y compromiso. Necesita líderes que comprendan que la verdadera campaña se hace con credibilidad, no con chequeras. Si seguimos confundiendo política con espectáculo, el resultado será una sociedad cada vez más fracturada y un Estado más capturado. La austeridad, en tiempos de crisis, no es debilidad: es dignidad. Y hoy, más que nunca, necesitamos dignidad en la política.
Jhonny Salazar Socpaza es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


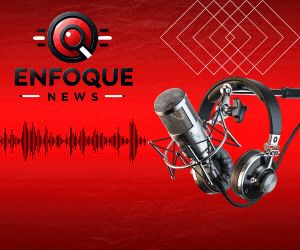















Sé el primero en dejar un comentario