
Gracias a la Ley 1854, que los potosinos rebautizaron como “Ley Valda” en honor a su autor, las empresas Copla Ltda. y la chilena Quiborax operaron en el Salar de Uyuni sin que hubiera protestas significativas. Su actividad principal era la producción y comercialización de productos derivados del boro, como el ácido bórico, lo que permitió el ingreso controlado de precursores químicos a la región.
Durante ese tiempo, la empresa Sociedad Industrial Tierra S.A., presidida por el belga Guglielme (Guillermo) Roelants du Vivier, obtuvo un crédito de tres millones de dólares de la Corporación Interamericana de Inversiones, afiliada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con esos fondos, Roelants adquirió equipos, incluidas cisternas para el transporte de precursores químicos.
En el año 2000, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó una cisterna que transportaba ácido sulfúrico, pero no con destino al Salar de Uyuni, sino al Chapare. Este hallazgo motivó un operativo conjunto entre la DEA y la Felcn en la planta de ácido bórico que Tierra S.A. había construido en Apacheta, cerca de la frontera con Chile. Las investigaciones revelaron que, entre 1995 y 1999, la empresa desvió 3.244 toneladas de ácido sulfúrico hacia el Chapare. Roelants fue procesado por transporte de precursores y condenado a 12 años de prisión.
Mientras tanto, en el Salar de Uyuni, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), liderado por René Navarro, inició una huelga de hambre exigiendo la reversión de las concesiones otorgadas a Copla y Quiborax. Para ello, se instalaron carpas frente a la Prefectura de Potosí, entonces gobernada por Gisela Derpic.
El presidente de la época, Carlos Mesa, cedió a la presión cívica y anuló las concesiones, además de iniciar el proceso para derogar la Ley 1854.
Copla sigue operando en países como Chile y Brasil. En octubre de 2024, publicó un requerimiento de personal para contratar a un asistente de compras en La Paz. Por su parte, en 2006, Quiborax demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, que falló en contra de Bolivia, obligando al país a pagar 48,6 millones de dólares.
En los primeros años de su gobierno, Evo Morales anunció un plan para industrializar el litio del Salar de Uyuni y conformó un Comité Científico Internacional para tal fin. La sorpresa llegó cuando la presidencia de esa instancia fue otorgada a Guillermo Roelants, quien ya había recuperado su libertad tras el levantamiento de la intervención a su planta.
La protesta potosina logró revertir su nombramiento, y desde entonces Morales no tomó más acciones para explotar los recursos del Salar de Uyuni. Esto benefició a las empresas que operan en Australia, Chile y Argentina, países que hoy lideran la producción mundial de litio.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.

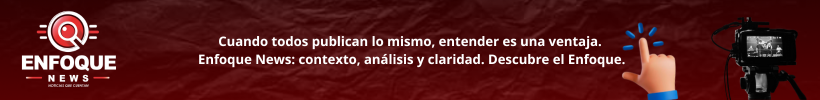

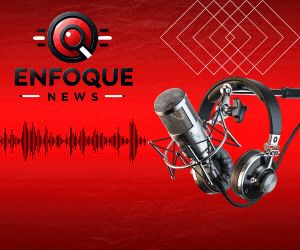

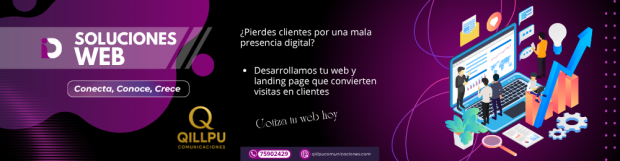








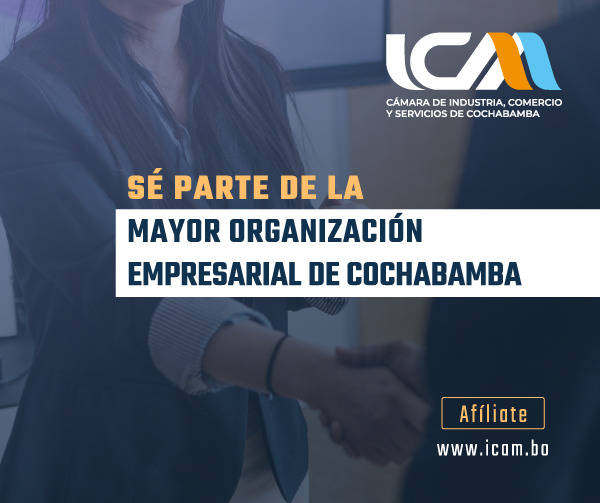







Sé el primero en dejar un comentario