

¿Qué es lo primero que extraña un boliviano que se muda a Santiago, Buenos Aires, San José o Panamá? La respuesta es simple y evidente: las bolsas plásticas que envuelven, casi simbólicamente, a nuestro país. Se han convertido en un vicio social que ha sobrepasado cualquier recomendación o intento de control.
Hoy en día, forman parte de los «buenos modales» plurinacionales, en especial en el comercio. Son un símbolo de identidad y costumbre. Tanto es así que, si alguien rechaza una bolsa, suele recibir miradas de extrañeza, como si se tratara de una excentricidad o, peor aún, de un desprecio a la cortesía. «¡No quiere bolsita, dice!», murmuran algunos entre risas o gestos de asombro.
La «bolseada», por llamarla de alguna manera, parece ser una norma implícita en el protocolo de ventas. Es común escuchar a los jefes instruir a los vendedores: «Siempre dales la mercadería en bolsita. Y si hace falta, ponle dos. No te vayas a ‘michar’, que hay hartos paquetes de bolsas». Para muchos comerciantes, ofrecer una bolsa es un acto de generosidad y profesionalismo. Para más de un cliente, es un gesto de respeto: «¡Cómo va a ser que ni bolsita tenga!».
El fenómeno es evidente en la mayor cadena de supermercados del país. Ahí, cajeros y asistentes despliegan una destreza notable: con un solo movimiento, desojan, desenrollan e inflan las bolsas para luego separar los productos y acomodarlos en su respectivo envase plástico. Si son demasiados, recurren a una «híper bolsa» para transportarlos.
Los clientes, agradecidos, saben que ese nuevo lote alimentará la infaltable «bolsa de bolsas» en sus hogares. No sorprende que cuando una cadena competidora intentó una iniciativa ecológica, el rechazo fue tal que no tuvo más remedio que ceder ante la «bolsitosis aguda» que aqueja a Bolivia.
Si esto sucede en supermercados y comercios de prestigio, el resto no se queda atrás. Cafeterías, hamburgueserías, quioscos de jugos, puestos de choripanes… Todos basan su distribución en bolsas plásticas. Es un exceso absoluto: bolsas para los sándwiches, minúsculas bolsas para los condimentos, vasos plásticos con bombillas plásticas, botellas plásticas dentro de bolsas plásticas. Y, por supuesto, los vendedores completan el cuadro con guantes plásticos y barbijos desechables. En las promociones, el «premio» es una gaseosa en botella PET. «Casero, ¿no quiere bolsita para la botella?».
La creatividad en el uso del plástico no tiene límites. Las bolsas se han convertido en vasos para mocochinchis, refrescos de canela y hasta combinados de quinua con manzana. En fiestas o apuros, también sirven para bebidas alcohólicas. En Navidad, los tradicionales canastones han sido reemplazados por bolsones plásticos.
Y luego está el reciclaje, si es que se le puede llamar así. Se fabrican pelotas con bolsas, botas de bolsas, guantes y gorros de peluquería. Existen las bolsas «asfixiantes» usadas en asaltos y hasta «paracaídas» plásticos como juguetes infantiles. En las protestas, se las usa para lanzar objetos a los policías. En situaciones extremas, se convierten en improvisados recipientes para emergencias fisiológicas. Y finalmente, cuando ya no pueden cumplir ninguna función, terminan como desechos errantes, contaminando calles, ríos y campos.
Así, no es de extrañar que al viajar a ciertos países, muchos bolivianos noten la ausencia de este mundo de bolsas. Un mundo del que 127 países ya han decidido apartarse, 27 de ellos por completo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en 2021 Bolivia consumía unas 142.700 toneladas de plástico al año. Antes de la pandemia, estudios estimaban que el país utilizaba cerca de 4.000 millones de bolsas plásticas anuales, cifra que seguramente creció con las medidas biosanitarias de 2020.
No se trata sólo de consumir bolsas de manera indiscriminada. Hay abundante evidencia sobre su impacto contaminante y su lenta, pero nociva degradación. La WWF estima que al menos el 5% del plástico desechado en Bolivia termina en botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua, contaminando la naturaleza y afectando los ecosistemas.
Las advertencias sobre su uso en alimentos también se han multiplicado. En Bolivia, no sólo se consume plástico, sino que también llueve y se respira plástico. Un estudio de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), titulado «Una lluvia de plástico… literal», describe la caída de micro y nanoplásticos en diversas regiones del mundo.
Los microplásticos, menores a 5 milímetros, y los nanoplásticos, que pueden atravesar membranas celulares, se generan al degradarse los desechos plásticos. Según estudios, casi cualquier objeto plástico libera partículas al ambiente. En particular, las bolsas contienen aditivos tóxicos como bisfenol A (BPA) y ftalatos, vinculados con problemas hormonales, infertilidad y cáncer. Al descomponerse, liberan compuestos que contaminan suelos y agua. Su quema genera dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas para la salud humana.
Para quienes dejan bolsas en el campo, sería útil recordarles su impacto. En los cultivos, afectan la calidad del suelo y la absorción de agua y nutrientes. Muchos animales confunden el plástico con alimento, acumulando toxinas que luego llegan a los humanos a través del consumo de carne y pescado.
Finalmente, en época de lluvias, las bolsas acumuladas obstruyen desagües, provocando inundaciones y facilitando la propagación de enfermedades como el dengue y la malaria.
¿Será posible regresar a los tiempos en que las bolsas reutilizables o las canastas artesanales eran la norma? ¿Tan complicado sería exigir que las bolsas se vendan en vez de regalarlas? ¿Hablarán de esto los candidatos presidenciales? Tal vez así podríamos empezar a ser ciudadanos normales en el mundo y dejar de extrañar, como adictos, un objeto que tantos países han decidido erradicar por el bien común.
Rafael Sagarnaga López es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


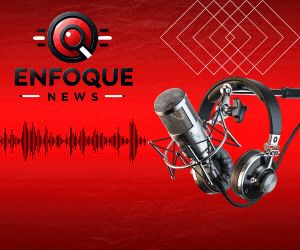

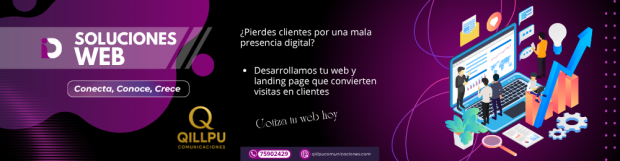


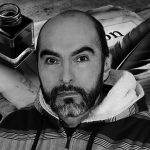






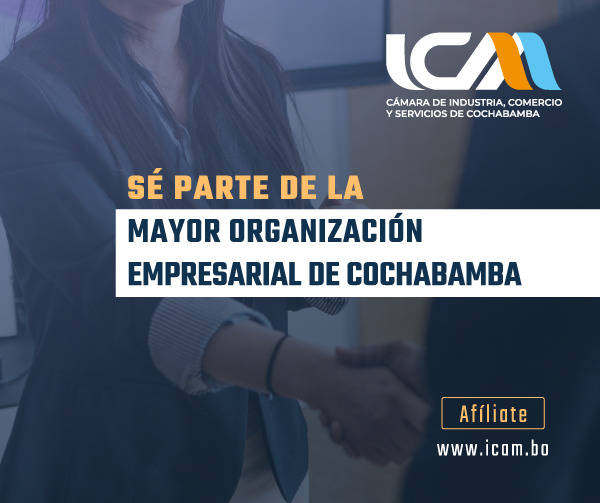







Sé el primero en dejar un comentario