

Cuenta la historia que hace 2025 años ocurrió algo trascendental: en una noche esplendorosa nació un niño en Belén. No se trató de un bebé cualquiera, sino del Hijo de Dios hecho hombre, quien, de acuerdo con la profecía anunciada cientos de años antes, llegaría a ser llamado Príncipe de Paz.
Sin embargo, Jesús no nació en un palacio —sus padres no eran ricos—, ni en una “cuna de oro”. Nació, más bien, en un establo, en un pesebre —un comedero para animales—. Este humilde hecho se representa en los arreglos navideños cada 25 de diciembre para recordarlo. Y aunque está bien hacerlo, valdría la pena preguntarse: ¿eso es todo? ¿Es el nacimiento de Jesús lo más importante que debemos recordar en Navidad?
El nacimiento de Jesús fue extraordinario, sí. Dios se hizo carne y entró en la historia de la humanidad sin privilegios —por el amor que nos tuvo el Padre— en un acto de humildad que salvaría a un mundo perdido. Pero si todo hubiera terminado en Belén, Jesús no pasaría de ser una hermosa historia inconclusa. De hecho, lo es para quienes adoran al “niño Dios” y se quedan solo allí.
Lo cierto es que la importancia de la venida de Jesús no radica en cómo empezó, sino en cómo vivió y terminó su misión, tras un arduo proceso en el que nunca claudicó. Como dijo el sabio Salomón con claridad meridiana: “Mejor es el fin de la cosa que su principio”. Al final del día, lo que cuenta en la vida de los seres humanos no son las intenciones, sino las obras, buenas o malas.
El resultado de la vida de Jesús, que nació sin pecado, fue una existencia vivida sin pecar, sin dobleces ni máscaras. Jesús fue verdaderamente admirable: caminó entre los pobres, enfrentó a los intocables, confrontó a los poderosos, amó sin condiciones y dijo la verdad aun cuando ello lo conduciría a la cruz. No podía ser de otra manera, siendo que Él mismo afirmó: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. No fue un líder de discursos vacíos ni un comerciante de la fe. Fue coherencia viva, el Verbo hecho carne y, luego, carne entregada en sacrificio.
De ahí que el sentido del cristianismo no deba centrarse en el pesebre, sino en la cruz: en una muerte cruenta y dolorosa en la que Jesús pagó por algo que no debía. Allí no hubo aplausos, luces ni celebraciones; más bien, abandono, dolor, sangre, silencio y oscuridad. Sin embargo, allí se selló nuestra redención. La cruz no fue un accidente ni una tragedia sin sentido: fue un acto de supremo amor, un amor inimaginable, un amor que duele, un amor de entrega, un amor que salva.
Cuando todo parecía perdido, tras la muerte de Jesús, llegó el tercer día: ¡la tumba vacía, la resurrección! ¡El punto culminante de su obra!
Sin resurrección, la cruz sería solo un martirio más; y la resurrección, un milagro sin propósito. Pero ambas juntas dan sentido a su misión en la tierra y al verdadero significado de la Navidad. Jesús no nació para ser admirado una noche al año, sino para transformar vidas a diario.
Por eso duele —y aquí es inevitable meter el dedo en la llaga— ver cómo en nuestros tiempos el nombre de Cristo es manchado por quienes predican sacrificio, pero buscan una vida de ostentación; que hablan de humildad, pero aspiran a ser como estrellas de Hollywood y utilizan palabras bonitas para engrosar sus ganancias. Aunque esto no es nuevo: el apóstol Pedro ya había advertido con crudeza sobre los falsos maestros cuando dijo: “Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado; y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas”.
No se trata de juzgar, sino de confrontar con amor, porque el mayor daño no es solo institucional: es espiritual.
Cada escándalo, cada abuso, cada mentira, cada engaño, cada error doctrinal hiere la imagen de Jesucristo ante un mundo que, con razón, mira con escepticismo ese “cristianismo”. Cristo no murió en la cruz para que su nombre sea usado como marca comercial ni como gancho para la codicia, a costa de la buena fe, la necesidad o la ignorancia de la gente.
La Navidad debe llamarnos a entender que es algo más que un arbolito con luces, mucho más que adornos, muchísimo más que regalos. Debe impulsarnos a revisar si en nuestro comportamiento intentamos parecernos a Jesús. Debe invitarnos a preguntarnos qué refleja nuestra manera de pensar, hablar, actuar y vivir.
Porque un cristiano no lo es por lo que dice, sino por lo que hace: por la forma en que exterioriza el fruto del Espíritu Santo. Y no un fruto cualquiera, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, como verdadero adorno del alma. Ese es el regalo que el mundo necesita ver y que el Padre espera de nosotros.
La Navidad debería llevarnos a recordar la venida de Dios al mundo: nació sin pecado, vivió sin pecar, se hizo pecado por nosotros, murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida eterna. A partir de ahí, debería impulsarnos a preguntar: “¿Qué ve la gente en mí?”. Si ve a Jesús, entonces sí: ¡a festejar!
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


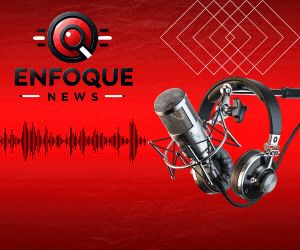















Sé el primero en dejar un comentario