

El retorno a la democracia en Bolivia en 1982 marcó uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, tras un prolongado periodo de inestabilidad política, social y económica. Esta etapa estuvo caracterizada por la ausencia de institucionalidad en las esferas estatales, producto de las constantes amenazas golpistas de gobiernos dictatoriales que evitaron a toda costa una convivencia democrática pacífica. Dichos regímenes dejaron de lado los derechos ciudadanos y políticos, ejerciendo el poder bajo un manto de impunidad y violencia.
A lo largo de estos 41 años de ejercicio democrático (1982-2023), se construyó un significativo proceso de cambio político-institucional orientado a la formación de un nuevo Estado. Se mantuvo el sistema representativo y participativo, incorporándose posteriormente el componente comunitario, con base en expectativas colectivas de inclusión social. El objetivo fue preservar y garantizar los derechos constitucionales bajo la premisa de soberanía, libertad, igualdad y otros principios fundamentales de la democracia.
Sin embargo, la consolidación democrática presentó ciertos grados de polarización extrema, ligada a conflictos de intereses personales, regionales y partidistas. Estos factores fueron deslegitimando los procesos de institucionalidad y gobernabilidad, generando ciclos históricos que impidieron una democracia plena. Fue necesario lidiar con posicionamientos antagónicos y discursos funcionales, liderados por grupos elitistas que, en nombre de la democracia, buscaron apoderarse de las esferas del Estado. Esto estructuró una institucionalidad frágil, acompañada de viejas prácticas políticas de pactos y acuerdos para obtener privilegios y prebendas.
En los primeros años de la democracia, durante la década de los 80, el poder político se concentró en grupos minoritarios que no alcanzaron el 51% de los votos. Esto derivó en un modelo excluyente y de confrontación que, con el tiempo, abrió paso a propuestas de inclusión, igualdad e interculturalidad.
La “democracia pactada” y sus efectos
En el preludio democrático, la forma de gobernar se concentró en la práctica de la “democracia pactada”. Este modelo desplazó en cierta medida la política tradicional de enfrentamiento ideológico entre partidos, especialmente durante los procesos electorales. Las ideologías convergieron de manera unísona en pactos para acceder y mantenerse en el gobierno, invisibilizando en gran medida el derecho ciudadano de elegir autoridades. Los votantes emitían un voto nominal, pero era el Parlamento el que tenía la potestad de elegir al Presidente mediante sus representantes, convirtiendo a los ciudadanos en simples espectadores. Como señala Antonio Mayorga, esto significó el inicio de la “creación de un sistema político moderno” (Mayorga, 1999: 147).
Metodología
Este análisis se circunscribe al método documental-normativo, basado en la revisión bibliográfica de autores que estudian el periodo de la democracia pactada. Se recapitulan los acontecimientos y se interpretan los escenarios político-sociales durante la transición democrática, con el objetivo de establecer de forma resumida los diferentes “pactos” ocurridos. Se emplea el método comparativo para analizar las diferencias normativas en la Constitución Política de Bolivia respecto a la elección presidencial en los periodos estudiados, así como la distinción entre democracia pactada y democracia intercultural.
Resultados
Durante muchos años, el surgimiento de la democracia en Bolivia fue visualizado como la mejor alternativa política para gobernar. Sin embargo, sobrevivió a múltiples enfrentamientos político-sociales que desgastaron la base institucional, mediante una hermenéutica basada en entender que el poder se usa y no se comparte, y que quien piensa diferente es visto como un enemigo. Es decir, se respondía a una argumentación política autoritaria que contradecía principios democráticos básicos (Iraegui, 2012: 101).
Así, el concepto de democracia se limitó a aspectos de representación, gobernabilidad y gestión. Autores como Norberto Bobbio sostenían que la democracia debía considerarse como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establece quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y obligatorias para todos los miembros del grupo, con el objeto de mirar por la propia supervivencia, tanto en el interior como en el exterior” (Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2007).
Bobbio advirtió que, debido a falsas e inconclusas promesas, se transitó de grupos monopólicos a grupos elitistas durante el periodo democrático. Esto provocó un efecto centrífugo en la política, resultando en su fragmentación y en la distorsión de los objetivos democráticos en esencia y forma, deslegitimando su accionar político.
En las décadas de los 80 y 90, los partidos políticos y sectores representativos de la sociedad civil realizaron una serie de debates para analizar el rol de modernización que debía tener el Estado boliviano y, por ende, el proceso democrático. El fin era establecer una articulación entre la cartografía política, sus actores y los partidos, bajo la premisa de encarar de mejor manera las políticas de Estado, de gobierno y las políticas públicas.
Se buscó establecer mayor efectividad y transparencia en las relaciones de poder, otorgando estabilidad y gobernabilidad al proceso democrático para permitir la institucionalidad del Estado. No obstante, esta situación no pudo consolidarse hasta la fecha, pese a haber transcurrido varias décadas desde el inicio democrático.
Desde 1985, esta situación desencadenó la conformación de pactos y acuerdos que debilitaron el sistema democrático, al imperar el nepotismo, la impunidad y la corrupción, vigentes aún dentro de las esferas gubernamentales y estatales, lo que opaca la gestión de los gobiernos en los diferentes periodos.
Es necesario analizar que “las coaliciones fueron producto de la búsqueda de alternativas a los profundos problemas que se gestaban en esa combinación de presidencialismo y multipartidismo, que hicieron palpable el desgaste de la gestión institucional. Si bien hubo avances importantes en el mejoramiento de la trama normativa, resultaron limitadas, pues con la pretensión de mantener la estabilidad del sistema, no lograron encarar los aspectos estructurales y críticos de la democracia, la gestión y la política pública” (Zegada et al., 2011: 2).
Sin embargo, esta forma democrática fue resquebrajada por actos clientelares y prebendales por parte de oligarquías y grupos elitistas de poder, que cooptaron y luego cuotearon las instituciones estatales como pago por favores políticos recibidos.
Así, se estructuró una lógica que facilitaba la conducción del Estado con apoyo de diversos sectores sociales, especialmente de los partidos políticos, que se convirtieron en una especie de co-gobierno. La oposición desapareció, al igual que el sistema de controles y equilibrios (checks and balances). La independencia de poderes se concentró en el Ejecutivo, y el sistema de pesos y contrapesos de las instituciones y partidos políticos se desvaneció, gestando el unipartidismo y la cooptación institucional.
Los pactos en la democracia boliviana
Resumir 41 años de democracia es una tarea compleja, dado que los acontecimientos históricos y coyunturales tuvieron a menudo cierto grado de desconocimiento, inmadurez y oportunismo político. Existió una fuerte polarización entre los partidos tradicionales —el triunvirato MNR, ADN, MIR— y los partidos anti-sistémicos representados por CONDEPA, UCS, MBL y otros, que no cesaron en la búsqueda de poder y no dudaron en formar pactos y coaliciones, incluso con ejes contrarios a su línea ideológica.
La conformación de coaliciones entre partidos no afines, con programas de gobierno distintos, correlación de fuerzas desiguales e ideologías contrarias, derivó en un divisionismo interno. El único fin en esos periodos era alcanzar cuotas y espacios de poder en los órganos del Estado. Esta situación dio inicio a la “Democracia Pactada”, de tendencia liberal y en otros casos populista radical, con una relativa funcionalidad e institucionalidad en el aparato estatal.
Es importante resaltar lo mencionado por José Luis Exeni: “No se trata de formar pactos de poder, sino acuerdos programáticos. Tengamos claro que una cosa es pactar y otra llegar a un acuerdo. Pero su puesta en escena requiere códigos éticos muy precisos. No debes, aún en nombre de tu propio programa, acordar con fuerzas políticas socias y/u opositoras, pactar a golpe de cooptación. O peor, pactar incurriendo en vicios de corrupción” (Exeni, 2007: 29).
Este periodo tuvo un alto grado de servilismo y prebendalismo político-partidario, generando acoplamientos y desacoplamientos estructurales en las líneas ideológicas dentro de los partidos, incluso con visiones adversas a su convicción política, como fue el caso del “Acuerdo Patriótico” entre ADN y MIR.
Según Laclau y Mouffe, la democracia liberal y el pluralismo radical “implican la unificación de una pluralidad de antagonismos democráticos a través de lógicas de equivalencia, es decir, unión en una formación hegemónica. No obstante, semejante unidad basada en la lógica de la equivalencia de la demanda de igualdad no podrá constituirse nunca plenamente, pues estará limitada por la lógica de la autonomía o, en otras palabras, por el carácter diferencial de las luchas democráticas” (citado en Wright, 2011: 16).
Pese a expresar correlaciones de fuerzas antagónicas, los partidos no tuvieron más opción que dejar de lado su posición político-partidaria e ideológica con el único fin de ejercer el poder, mediante negociaciones pre y post electorales.
Según Tapia: “La llamada democracia pactada es una solución óptima en relación a esta práctica de poder compartido, ya que la primera depende de negociaciones ligadas al reparto de cargos, en cambio la proporcionalidad en el ejecutivo tiene la legitimación del voto y la preferencia de los ciudadanos” (Tapia, 2000: 48).
Esta vinculación sistémica política, en lenguaje eastoniano, llevó a canalizar de forma forzada las diversas demandas y negociaciones políticas para obtener respuestas o decisiones de carácter prebendal. Deleuze y Guattari lo describen como un proceso de agenciamiento político.
Es preciso distinguir que en la democracia pactada se dieron dos tipos de pactos: los sistémicos y los de gobierno. Los primeros asentaron las reglas de juego institucional, es decir, la legitimidad del sistema; mientras los segundos sirvieron como estrategia privilegiada de los actores dentro del juego, permitiendo lograr y renovar periódicamente la gobernabilidad (Basset, 2004: 54).
Breve resumen de las transiciones democráticas (1982-2005)
Para una interpretación más dinámica de las transiciones democráticas en estos 41 años, se presenta un breve resumen:
1. Transición democrática (1982-1985)
Caracterizado como un periodo de construcción, transición y afianzamiento democrático, sumido en una profunda crisis económica y social que tuvo que asumir la Unidad Democrática Popular (UDP), liderada por Hernán Siles Zuazo. Este gobierno enfrentó diversas demandas económicas, sociales y políticas, con la Central Obrera Boliviana (COB) como eje de confrontación, apoyada por sectores obreros, mineros y campesinos que ejercieron presión radical con demandas sindicales.
Estas demandas propiciaron un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, con una oposición desleal que ejerció un rol crítico y devastador contra la gestión de Siles. Presionado por sectores radicales y con altos índices de hiperinflación, el gobierno convocó a elecciones anticipadas, dejando como secuela el “trauma de ingobernabilidad” que dio inicio a la democracia representativa.
El proceso de construcción político-institucional en Bolivia tuvo niveles de desaprobación, con una profunda crisis económica, descomposición social e inestabilidad política que pudo ser destructiva para la democracia. En particular, “porque era prácticamente imposible gobernar sin mayoría parlamentaria oficialista” (Toranzo, 2002).
El periodo de transición se desarrolló con un fuerte componente ideológico, pero sus actores políticos cayeron en prácticas amañadas del pasado como clientelismo, corrupción, prebendalismo y demagogia, lo que derivó en un debilitamiento político y una crisis institucional profunda.
Se gestó una legitimidad dual del Ejecutivo (minoritario y débil) y del Legislativo (opositor y adverso), que devino en parálisis, bloqueo e inmovilismo, sin mecanismos institucionales para resolverlos. La rigidez del proceso político, con mandato presidencial fijo y sin “válvulas de seguridad” para enfrentar una crisis de gobierno, amenazó con convertirse en crisis de régimen (Exceni, 2013: 79).
Por ello, el gobierno de Siles presentaba resquebrajamientos profundos que derivaron en la convocatoria a nuevas elecciones, debido al poco apoyo parlamentario recibido.
2. Democracia Pactada (1985-2000)
Los preceptos políticos de este periodo fueron la crisis de gobernabilidad y un quiebre de legitimidad, incorporando la lógica instrumental de la política mediante la “Democracia pactada”. Los acuerdos entre partidos tenían como premisa el ejercicio del poder, sin importar las diferencias ideológicas que en años anteriores fueron muy marcadas.
En 1985, Víctor Paz Estenssoro firmó un acuerdo con el partido de Hugo Banzer Suárez, Acción Democrática Nacionalista (ADN), su principal adversario. El “Pacto por la Democracia” no fue formalmente una alianza —pues ADN quedó fuera del gobierno—, sino una especie de “código de buena conducta” para la oposición, que se comprometió a apoyar medidas urgentes para asegurar la gobernabilidad y estabilidad política. Este pacto inauguró una serie de acuerdos que se repetirían en cada elección, conformando la “democracia pactada”.
Se redujo el sistema de partidos a un “multipartidismo moderado”, compuesto en gran parte por grupos oligárquicos que pretendían concentrar el poder antes de alcanzar una modernización democrática y estatal. Se formó un eje con los partidos tradicionales MNR, ADN y MIR, que tenían mayor representatividad y aceptación ciudadana en esa época.
Saavedra y Lozada mencionan que la democracia pactada marginaba toda posible participación y control de los ciudadanos y organizaciones sociales. Dos partidos fundamentales, MNR y ADN, se amalgamaron como ejes que aglutinaban a partidos “apendiculares” o “adláteres circunstanciales” para las alianzas de turno (Lozada y Saavedra, 1998: 8).
Un elemento articulador importante fueron las “Cumbres Políticas”, convocadas por el Ejecutivo con líderes de partidos tradicionales y anti-sistémicos, con la finalidad de alcanzar consensos para viabilizar políticas de Estado, de gobierno y públicas, evitando la desestabilización del sistema democrático y la polarización política.
Los cinco pactos de la Democracia Pactada
1. Pacto por la Democracia (1985-1989)
Liderado por el MNR de Víctor Paz Estenssoro, con acuerdos con ADN de Hugo Banzer Suárez y el MIR de Jaime Paz Zamora. Se basaba en un presidencialismo híbrido o parlamentarizado que no otorgaba estabilidad ni gobernabilidad, existiendo tensiones entre Ejecutivo y Legislativo.
Según Calderón y Dos Santos, “si los gobiernos y otros actores sociopolíticos buscan democratización sin modernización del Estado, se generará ingobernabilidad” (1991: 22).
El legado de la UDP fue una profunda crisis económica e ingobernabilidad que el MNR tuvo que asumir en 1985. Este pacto permitió superar muchos dilemas de gobernabilidad e institucionalidad, conformándose un monopartidismo donde el gobierno de turno ejercía control y tomaba decisiones unilateralmente, con el apoyo de partidos en coalición.
En esas elecciones, ningún partido alcanzó el porcentaje requerido, por lo que la designación del Presidente quedó en manos del Congreso Nacional. Así, mediante acuerdos, se definió como Presidente a Víctor Paz Estenssoro (Cordero, 2007).
El sistema de partidos se estructuró con 18 frentes políticos, pero la preferencia electoral se repartía entre los tres partidos más votados, que consolidaron más del 60% de la votación. ADN, pese a ser el partido ganador con 28,6%, no logró llevar a Banzer a la presidencia debido a su pasado dictatorial. Víctor Paz Estenssoro, con 26,4%, fue nombrado Presidente.
Este acuerdo consolidó una relación de padrinazgo que cooptó la función pública, bajo la retórica de reducir cargos del Estado y consolidar un proceso de reorganización democrática. Se adoptaron reformas político-económicas basadas en el Decreto Supremo 21060, centrado en el libre mercado y la reactivación económica, vigente hasta la fecha.
El efecto de estas medidas neoliberales fue que “tendieron a controlar la alta participación del Estado en la conducción de la economía y particularmente en la creación de empleos públicos, remuneraciones e inversión” (Quitral, 2012: 72).
En resumen, el Pacto por la Democracia defendió la economía de libre mercado y la democracia representativa, permitiendo un proceso de estabilidad económico-político-institucional. Según Jorge Lazarte, ex miembro del Tribunal Electoral, en este periodo se dieron dos momentos históricos: 1982, que hizo funcionar la democracia, y 1985, que la preservó.
2. Acuerdo Patriótico (1989-1993)
En este periodo, Hugo Banzer Suárez acusó al MNR de desconocer el “Pacto por la Democracia”, considerando que una cláusula tácita era el apoyo del MNR a su elección en 1989. Sin embargo, Gonzalo Sánchez de Lozada reivindicaba la victoria en las urnas. La salida fue un acuerdo entre ADN (derecha) y MIR (izquierda) para cerrar el paso al centro y elegir al tercero en las elecciones, Jaime Paz Zamora.
Este “Acuerdo de contrarios” unificó tendencias ideológicas opuestas basadas en un pragmatismo cínico, en nombre de mantener la gobernabilidad. Se constituyó lo que se denomina la “tercera vía”, que para Giddens sería una línea ascendente que rescata lo bueno de la derecha y la izquierda, tomando un poco de mercado de la primera y conservando equidad social de la segunda (Giddens, 1998: 15).
Se puede denominar un “hibridismo ideológico compartido”, cuya única intención fue acceder al poder de manera asociativa para acomodar a sus militantes y silenciar a sus oponentes.
En el aspecto social, el acuerdo generó rechazo del electorado, que no aceptaba la confraternización de dos frentes antes confrontados. Tras días de incertidumbre, Paz Zamora fue proclamado Presidente con los votos de su antiguo adversario, Hugo Banzer.
Como menciona Jorge Lazarte, “la democracia se caracteriza por reglas ciertas para resultados inciertos”. Los acuerdos sistémicos fijaron las reglas de juego, mientras los pactos de gobierno encarnaron esos “resultados inciertos” (Basset, 2004: 54).
3. Pacto por la Gobernabilidad y Pacto por el Cambio (1993-1997)
Gonzalo Sánchez de Lozada obtuvo el 35,57% de la preferencia electoral, uno de los más altos en la democracia pactada. El partido UCS de Max Fernández obtuvo 13,77%, y el MBL de Antonio Aranibar, 5,36%. Estos partidos anti-sistémicos, de tendencia popular de izquierda, buscaban representatividad en el Ejecutivo, visibilidad política y cooptar cargos públicos.
Asumieron el compromiso de viabilizar el “Plan de Todos” de Sánchez de Lozada, que englobaba participación popular, reforma educativa y capitalización mediante una economía de mercado sin restricciones. Este modelo luego se agotó y fue objeto de críticas, pues no se observó el despegue económico-social esperado. “La capitalización no arrojaba la anunciada bonanza económica y las empresas multinacionales miraban más sus propios intereses que los del país” (Albó, 2008: 53).
El 1 de julio de 1993, el MNR firmó un acuerdo con UCS denominado “Pacto por la Gobernabilidad”, estableciendo la dirección política de Sánchez de Lozada y las cuotas de poder. Luego se incorporó al MBL mediante el “Pacto por el Cambio”. Según el analista Toranzo (2002), fue una “coalición barata” para el MNR. El MBL, aunque no aportaba muchos escaños, aportaba comportamiento ético y simbólico, afianzando el proceso. La hegemonía del MNR lo convirtió en un “partido pivote” por su dominio en las negociaciones postelectorales.
4. Compromiso por Bolivia (1997-2002)
Este periodo marcó el retorno de Hugo Banzer Suárez a la Presidencia, ahora como “demócrata reciclado”. Su gobierno se caracterizó por: 1) El retorno de un exdictador mediante elección democrática; 2) La conformación de una coalición con partidos anti-sistémicos que antes fueron radicales contra las dictaduras militares; 3) La capacidad de interpretar demandas ciudadanas, con promesas de lucha contra la pobreza y un ideario de orden, estabilidad y trabajo, que le dio aceptación en el campesinado y clases medias y altas urbanas conservadoras.
Banzer logró su máxima aspiración política en un segundo mandato, ahora constitucional. El acuerdo le dio dos tercios en el parlamento, facilitando la toma de decisiones. Su programa se basaba en pilares fundamentales: Oportunidad (crecimiento económico, generación de riqueza); Equidad (desarrollo humano, salud, educación, lucha contra la pobreza); Institucionalidad (instituciones democráticas, descentralización, lucha contra la corrupción); y Dignidad (lucha contra el narcotráfico y erradicación de coca excedente).
Este pacto enfrentó vicisitudes desde el inicio, con disensiones de la Central Obrera Boliviana (COB) que demandaba incremento salarial, y de sectores cocaleros liderados por Evo Morales Ayma, que se oponían a la erradicación de plantas excedentarias. Esto generó enfrentamientos y resquebrajamientos internos, marcando el inicio del proyecto político del futuro Estado Plurinacional.
5. Plan Bolivia (2002-2003)
Las elecciones de junio de 2002 se caracterizaron por la dispersión del voto. El candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo la primera mayoría con 22,5%, seguido por el MAS de Evo Morales Ayma con 20,94%, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa con 20,91%. El MIR quedó en cuarto lugar con 16,3%. Por primera vez, candidaturas de izquierda popular se convertían en fuerza electoral y parlamentaria relevante, apareciendo el MAS como partido pivote.
El 25 de julio se suscribió el “Plan Bolivia para un Acuerdo de Responsabilidad Nacional” entre el MNR y el MIR, dos partidos antes enemistados. Esta coalición aseguró la reelección de Sánchez de Lozada, completada luego con UCS, con respaldo parlamentario y baja participación de ADN. Las fuerzas de oposición fueron el MAS y NFR.
El gobierno de Sánchez de Lozada contaba con legitimidad y representación electoral, mostrando efectividad gubernamental en su primer año. Sin embargo, en 2003, la iniciativa de construir un gasoducto a través de Chile generó descontento popular, gestando una crisis social y política. Sectores campesinos, mineros y organizaciones sociales se movilizaron pidiendo la nacionalización de los hidrocarburos, derivando en enfrentamientos extremos que llevaron a la renuncia y huida de Sánchez de Lozada el 15 de octubre de 2003.
Carlos Mesa Gisbert asumió la Presidencia, comprometiéndose a convocar una Asamblea Constituyente, crear autonomías departamentales y elegir prefectos por voto directo. Llevó adelante una política de austeridad económica, pero su gabinete sin participación partidaria evidenció falta de apoyo político. El Congreso rechazó su proyecto de Ley de Hidrocarburos, aprobando una ley distinta que provocó desorden y bloqueos en el país. El 6 de junio de 2005, Mesa presentó su renuncia irrevocable.
Finalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, asumió el cargo con la misión de llamar a elecciones nacionales (cf. Cajías, 2015, p. 295s). Este periodo puso fin a la “Democracia Pactada”, construyéndose desde 2005 un nuevo escenario político denominado “Democracia Intercultural”.
Este cuadro evidencia que el MNR asumió la Presidencia en tres periodos (1985, 1997, 2000), participando en cinco procesos electorales, por lo que se lo denominó “Partido Pivote”. Se observa que en 1985 y 1989, quienes gobernaron fueron el segundo y tercer lugar en votación, respectivamente, demostrando que la representatividad no era producto de legitimidad, sino de conveniencia y negociación política.
Ningún partido alcanzó el 51% de votación, por lo que la dispersión del voto se concentró en pactos y coaliciones. Los partidos antisistémicos aparecieron en 1993-1997 y 2002, derivando en una “megacoalición híbrida” entre derecha e izquierda.
Base normativa de la Democracia Pactada
La conformación de la Democracia Pactada no fue solo por voluntariedad de los partidos, sino por obligatoriedad normativa constitucional que refrendaba la elección del Presidente y Vicepresidente.
Constitución de 1967: El Art. 90 permitía al Congreso elegir entre los tres partidos más votados, debilitando el sistema democrático e iniciando la democracia pactada. La soberanía popular se trasladaba al Legislativo, generando servilismo y prebendalismo.
Constitución de 1994: Modificó la normativa, estableciendo que el Congreso elija entre las dos fórmulas más votadas, con elección mixta (parlamentaria y por voto soberano).
Constitución de 2009: Implementó la segunda vuelta electoral o balotaje, dotando de mayor representatividad y legitimidad al candidato ganador, promoviendo la regla del “voto útil” (Sabsay, 1995). Según Hernández (2001: 48), esto fortalece el régimen democrático, erradica crisis de gobernabilidad, elimina fragmentación partidaria y aumenta participación electoral.
La normativa constitucional de esos periodos era de cumplimiento obligatorio, por lo que los partidos debían regir su conducta en la conformación de pactos para viabilizar el proceso democrático.
Democracia Intercultural (2005-2023)
Durante el 2000, se dieron debates sobre el nuevo rol del proceso democrático, enfocado en transformar y modernizar el aparato estatal para mejorar transparencia y eficacia institucional, permitiendo inclusión social y mayor participación de sectores populares.
Un hecho histórico fue el triunfo de Evo Morales Ayma a la Presidencia en 2005, con 53,45% de preferencia electoral, alcanzando la mayoría absoluta ausente por muchos años. El epicentro democrático ya no se concentró en coaliciones de partidos, sino que viró hacia la Democracia Intercultural con participación de movimientos sociales.
Algunas lecturas destacan la aparición de movimientos neopopulistas con discursos dirigidos a implementar un Estado Plurinacional, en oposición al Estado Republicano, oligárquico y neoliberal previo. La Constitución Política de 2009 establece que el Estado adopta para su gobierno la forma democrática representativa, participativa y comunitaria, dando inicio a la Democracia Intercultural.
Esta dimensión democrática se amplió mediante mecanismos de democracia directa y participativa (Santos, 2004), complementándose con el reconocimiento de la democracia comunitaria en una “demodiversidad plurinacional en ejercicio” (Exeni, 2016a; Mayorga F., 2011).
Boaventura de Sousa Santos acuñó el término “demodiversidad” como la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas bajo contextos políticos determinados. Plantea la existencia de otras interpretaciones sobre democracia, no solo la liberal, reflexionando en la necesidad de ampliar criterios transculturales, democratizar saberes, fomentar autoridad compartida y ubicar a movimientos sociales como nuevos fenómenos democráticos. “Es necesario para la pluralización cultural, racial y distributiva de la democracia que se multipliquen experiencias, experimentos, en todas estas direcciones” (Sousa, 2004: 46).
En este contexto, el MAS y el MIP surgieron como movimientos identitarios, definiendo su acción política según la lógica de la «demarcación étnica de límites» (Eder, 2001: 202). Explotaron políticamente códigos discursivos en defensa de identidades colectivas indígenas para refundar el sistema político e ingresar a la Democracia Intercultural.
Sin embargo, este giro destapó discrepancias conceptuales y normativas sobre la democracia, polarizando entre dos vías: una de ruptura con el sistema democrático colonial, propuesta por corrientes fundamentalistas en el MAS y MIP; y otra de democracia intercultural, centrada en el reconocimiento de identidades étnico-culturales dentro del contexto constitucional.
Se establece que la democracia Intercultural es una interpretación diversa, en constante pugna por elementos ideológicos y políticos, y por principios articuladores de relaciones bilaterales simétricas ligados al poder y correlación de fuerzas. No obstante, sigue bajo una visión centralista y hegemónica de la democracia representativa.
Según Peralta (2022, p. 165), “la democracia del Estado Plurinacional tiene una interculturalidad disminuida, ya que solo se limita al reconocimiento de la diversidad democrática. No ha superado el centralismo y la hegemonía de la democracia representativa, ni ha establecido relaciones recíprocas y simétricas entre las tres formas de democracia, ni un horizonte común entre ellas”.
En ambos periodos —Democracia Pactada (DP) y Democracia Intercultural (DI)— persisten resabios de servilismo, prebendalismo clientelar y favoritismo político. La oposición se trasladó a los propios miembros del partido, existiendo enfrentamientos y coaliciones internas en el MAS. Los modelos hegemónicos alientan una nueva composición y rearticulación en el proceso democrático, que presenta fragilidad y debilitamiento, similar a lo vivido en la DP.
La democracia intercultural puede definirse, en términos normativos, como el conjunto de luchas políticas y sociales que contribuyen a fortalecer la convivencia pacífica en un marco epistémico, político, social y jurídico de igualdad, intercambio y respeto mutuo por los valores, conocimientos y prácticas que las diferentes culturas aportan (Aguilo, 2017: 26).
Diferencias principales
Mecanismo de elección: En la DP, la elección presidencial era viabilizada por el Congreso entre las fórmulas más votadas. En la DI, se da por mayoría simple, autogobierno y deliberación.
Gobernabilidad: En la DP, provenía de coaliciones partidarias. En la DI, de movimientos sociales en organización sindical.
Toma de decisiones: En la DP, existía alternancia y co-gobiernos basados en intereses y programas partidarios. En la DI, la toma de decisión es única, basada en un partido hegemónico.
Composición electoral: En la DP, coaliciones derivaban en multipartidismo moderado. En la DI, elección bipartidista con segunda vuelta.
Régimen político: La DP tenía un régimen colonial con tintes neoliberales. La DI, un régimen de demodiversidad.
Conclusiones
El triunfo electoral del MAS-IPSP con 53,74% de mayoría absoluta marcó el fin de la Democracia Pactada y el preludio de la Democracia Intercultural, accediendo al poder sin necesidad de negociar apoyo parlamentario. La desaparición del MIR y la escasa votación del MNR y ADN marcaron el fin de los partidos tradicionales y de la democracia pactada, siempre alineada a conformar pactos y coaliciones bajo un dispositivo funcional para afianzar la gobernabilidad y institucionalidad.
Resultaba infructuosa la elección presidencial en los ochenta y noventa debido a la polarización, fragmentación partidaria, multipartidismo y el mecanismo normativo del Art. 90 de las Constituciones de 1967 y 1994. Esto obligaba a que, si ningún partido alcanzaba mayoría absoluta, el Presidente fuera electo por el Congreso, lo que derivó en negociaciones extra-constitucionales, pre y post electorales, con baja legitimidad y escasas minorías opositoras.
En la Constitución de 2009, se implementó el balotaje o segunda vuelta, permitiendo que los partidos que no alcancen el 50%+1 o al menos 40% con una diferencia del 10% sobre la segunda candidatura, puedan competir en una segunda vuelta. Esta figura otorgó mayor representatividad y legitimidad, promoviendo la regla del “mal menor” y la noción de “voto útil”.
Otro aspecto a considerar en la Democracia Pactada era el pacto de convivencia social, donde los partidos comprometían su apoyo, pero no asumían responsabilidad en el co-gobierno dual.
Asimismo, se puede establecer que la Democracia Intercultural no ha logrado una relación bilateral de dominio entre las democracias representativa, participativa y comunitaria. El sistema colonial aún no se ha superado en su real dimensión, permaneciendo aislado y sometido a la influencia neoliberal.
Carlos Ardiles Moreno es politólogo y docente de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


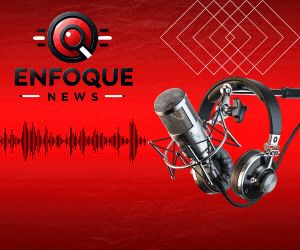
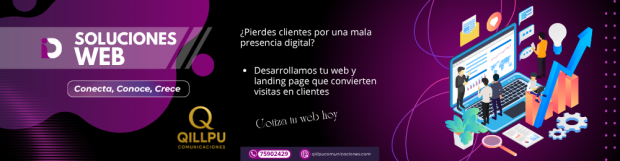









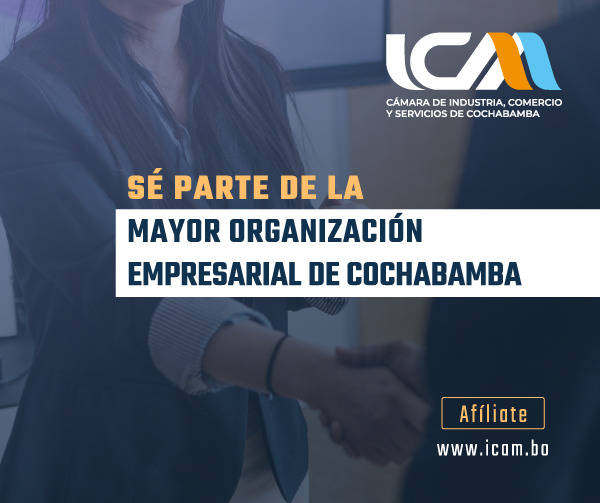




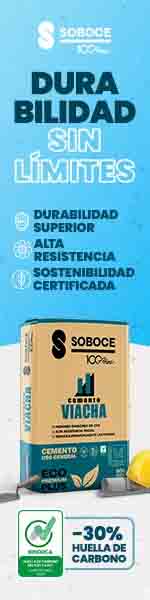

Sé el primero en dejar un comentario