

Al recordar la tragedia incendiaria que azotó Bolivia el año pasado, surge una preocupación inquietante: ninguno de los actuales candidatos a la presidencia asumió un papel protagónico frente al considerado mayor ecocidio en la historia del país. En detalle, ninguno se atrevió a señalar a los posibles responsables ni a exigir procesos, juicios o condenas por este desastre.
Un silencio, por demás curioso, predominó ante la devastación de un territorio de dimensiones alarmantes: 12,6 millones de hectáreas, según la Fundación Tierra, un área que supera la extensión de países como Cuba, Bulgaria o Corea del Norte, entre otros cien territorios nacionales. Los candidatos se pronunciaron sobre temas como la economía, la crisis judicial o la política antidrogas, pero mientras miles de hectáreas ardían en cinco departamentos durante cinco meses, parecían desviar la mirada, silbando hacia un cielo ennegrecido.
Sin embargo, no solo los candidatos adoptaron esta extraña postura. A la hora de buscar causas y responsables, los empresarios agroindustriales, quienes ambicionan exportar grandes cantidades de carne y soya, apuntaron a los movimientos sociales. Sus ejecutivos acusaron a los colonizadores denominados “interculturales”, insistiendo en que los empresarios no podían incendiar sus propias tierras porque trabajaban en ellas. No obstante, resulta curioso que estas dirigencias, con el poder que ostentan, especialmente en Santa Cruz, se limitaran a meras declaraciones.
Recordemos que las dirigencias cívicas y empresariales cruceñas se han movilizado con fervor ante lo que consideraban agresiones a la región, ya fuera por un escritor que ofendió a la mujer cruceña, un presidente que los acusó de tener una “mentalidad aldeana”, disputas por regalías, más curules en el Congreso o el Censo. Organizaron paros históricos, “tractorazos”, cabildos multitudinarios e incluso convulsiones sociales amenazantes, con el respaldo militante del sector empresarial. Sin embargo, cuando medio departamento ardía, literalmente, desaparecieron sigilosamente entre el fuego y la humareda.
Cuando diversos estudios, como los de OXFAM, ActionAid y FAN, señalaron que entre el 38 y el 39 por ciento de las quemas eran responsabilidad de las empresas, el silencio se intensificó. A lo sumo, se ofrecieron tímidas aclaraciones sobre la diferencia entre “focos de calor” y “cicatrices de fuego”, como si dijeran “no tenemos tanta culpa”. Y nuevamente, silencio. Un silencio que crece al considerar que, además de los incendios, la deforestación avanza mediante procedimientos mecanizados, es decir, a golpe de “tractorazos”. Según Global Forest Watch, esta deforestación ha convertido a Bolivia en subcampeona mundial en destrucción de bosques.
A menos de dos meses de las elecciones nacionales, y sin que se hayan esclarecido estos silencios, candidatos y agroempresarios han vuelto a la palestra, evaluando si avanzarán juntos o por separado. Los más interesados en sumar apoyos ya han tomado posición, y el escenario raya no solo en la ceguera, sino en la amnesia. La mayoría de las propuestas conocidas apuesta por la carne, los monocultivos y los biocombustibles.
Es destacable que Samuel Doria Medina haya insistido varias veces en tomar medidas enérgicas contra los incendios, pero no pasó de ahí. Por lo demás, prometió “liberar a los productores agropecuarios de restricciones y burocracia, porque necesitamos que produzcan, exporten y llenen de dólares el país”. El 4 de abril, en una colonia menonita del Chaco tarijeño (sector cuestionado internacionalmente por incendios y deforestación), declaró: “Liberaremos el uso de semillas modificadas para que puedan competir en igualdad de condiciones con productores de Paraguay, Argentina o Brasil. No puede ser que Bolivia perjudique su propia producción respecto a los países vecinos”.
Esta fijación con el entorno, particularmente con Paraguay, parece haber contagiado a todos. “Vamos a fortalecer con la biotecnología que otros países tienen, es decir, los transgénicos. Si Bolivia no impulsa esto, seguiremos exportando la cuarta parte de lo que exporta Paraguay”, afirmó Manfred Reyes Villa el 19 de junio en un acto público en Santa Cruz.
Sin embargo, el más elocuente y proagroindustrial parece ser Jorge Tuto Quiroga. “Me duele recordar que, cuando era joven, veía a los paraguayos venir a Santa Cruz a aprender del milagro soyero”, declaró a fines de enero en el programa La Hora Pico. “Me duele que nos empaten en fútbol en El Alto, pero mucho más que nos ganen 4 a 1 en soya, 10 a 1 en carne; me duele que hayamos perdido el tiempo. Tenemos la oportunidad de entrar y vamos a demostrar”. Quiroga incluso propuso la consigna “Paraguay 2”, aludiendo a duplicar la producción del país vecino.
Lo curioso es que, más allá de algunos indicadores macroeconómicos, Paraguay no es precisamente un modelo de desarrollo. Depende exclusivamente de sus exportaciones de soya, carne e hidroelectricidad, sin diversificación, y está sujeto a variables como la fluctuación de precios, fenómenos ambientales y el agotamiento de tierras por deforestación y contaminación de aguas. Además, no ha desarrollado tecnología propia y sus indicadores educativos son bajos.
Según agencias de la ONU, Paraguay ha reducido la pobreza empujándola hacia la economía informal (68 por ciento de la fuerza laboral), el vaciamiento del campo y la precarización de la vida de sus pobladores indígenas. Al igual que en Bolivia, el 2,6 por ciento de la población posee el 80 por ciento de la tierra cultivable. Este sector depende de monopolios transnacionales del agronegocio, como Bayer y Cargill, también presentes en Bolivia.
La desigualdad en Paraguay es escandalosa: en 2022, el 10 por ciento de la población concentraba entre el 36 y el 50,8 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas recibía el 1,8 por ciento. En Bolivia, un informe del Instituto Nacional de la Reforma Agraria de 2010 reveló que 15 grupos familiares controlaban más de 512.085 hectáreas en Santa Cruz, equivalentes a 25 veces la superficie de la capital departamental de entonces. No hubo desmentidos, solo abundante documentación probatoria.
Esas familias, propietarias también de bancos y redes de medios, ostentan un fuerte peso político. De hecho, el gobernador (y ganadero) Rubén Costas y el líder cívico (y soyero) Branko Marinkovic forman parte de este sector y son aliados de Tuto Quiroga.
En este contexto, el 25 de junio, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) organizó un foro para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales para el sector. “Les preguntaremos en qué parte de su estructura y plan de gobierno se encuentra el sector agropecuario”, indicó Klaus Frerking, presidente de la CAO. “Escucharemos y responderemos a las inquietudes de todos los subsectores”.
Queda a la imaginación el tipo de apoyo que este reducido grupo social ofrecerá a candidatos tan entusiasmados con el modelo paraguayo. Más interesante aún será saber qué cuestionamientos ambientalistas y sociales plantearán los políticos a sus anfitriones y si, con el mismo entusiasmo, se atreverán a rendir un examen similar ante comunidades indígenas, campesinos y activistas de causas nobles en un foro de características equivalentes.
Rafael Sagarnaga López es periodista
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


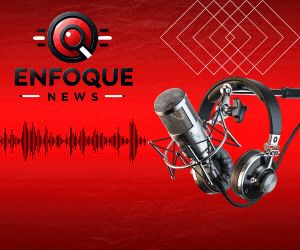

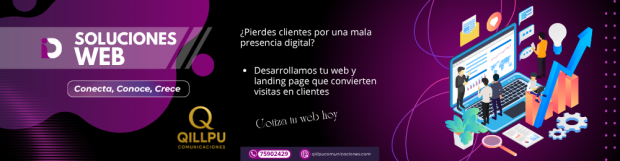

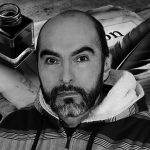






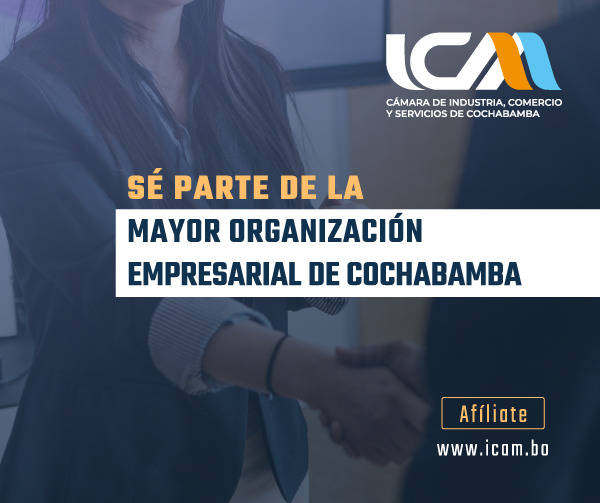







Sé el primero en dejar un comentario