

Un avance significativo en la investigación sobre el autismo ofrece nuevas respuestas sobre su origen. Un creciente cuerpo de estudios confirma que factores genéticos y ambientales interactúan en formas complejas para dar lugar a esta condición, alejando cada vez más a la ciencia de teorías obsoletas y estigmatizantes.
Durante décadas, se sostuvo erróneamente que el autismo era causado por una crianza deficiente, como lo planteó en los años 40 el psiquiatra Leo Kanner con su teoría de la “madre refrigeradora”. Esta idea, descartada desde los años 70, retrasó el entendimiento real de la condición hasta que estudios en gemelos demostraron que la genética jugaba un papel central.
Hoy, se ha identificado que hasta un 20% de los casos de autismo pueden explicarse por mutaciones genéticas potentes, muchas de ellas espontáneas, que ocurren por azar en el embrión (mutaciones de novo). Otras mutaciones, aunque heredadas, no necesariamente provocan síntomas en los padres, lo que sugiere que la combinación de múltiples variantes puede activar la condición en los hijos.
Uno de los hallazgos más importantes ha sido el de más de 100 genes vinculados al autismo. El SHANK3, por ejemplo, ha sido objeto de estudios recientes por su rol en las conexiones neuronales. Thomas Bourgeron, del Instituto Pasteur, fue pionero en descubrir mutaciones relacionadas con la sinaptogénesis, el proceso mediante el cual las neuronas se conectan entre sí.
Además de la genética, los investigadores han identificado que factores como la exposición prenatal a contaminantes, pesticidas, o complicaciones durante el parto también pueden influir, explicando por qué incluso gemelos idénticos pueden diferir en el diagnóstico.
Sin embargo, a pesar del consenso científico, teorías falsas como la supuesta relación entre vacunas y autismo siguen circulando, impulsadas por figuras públicas y campañas de desinformación sin respaldo científico.
Los avances en genética han permitido a muchas familias obtener diagnósticos más precisos, organizarse en comunidades de apoyo y participar en investigaciones que apuntan a tratamientos más personalizados. Algunas terapias experimentales, como el uso de litio para mutaciones específicas, buscan potenciar la copia funcional de genes afectados.
Aun así, el rumbo de la investigación ha generado debates. Algunas voces dentro de la comunidad autista temen que los estudios genéticos puedan usarse para fines eugenésicos, como ocurrió en el pasado con otras condiciones. Investigadores como Sue Fletcher-Watson insisten en que el autismo no debe verse como una enfermedad a erradicar, sino como una forma de diversidad humana.
La Comisión Lancet propuso en 2021 el término “autismo profundo” para describir los casos más severos y fomentar apoyos diferenciados. Expertos como Joseph Buxbaum subrayan la necesidad de reconocer el amplio espectro del autismo y no reducirlo a una sola narrativa.
Estos avances no solo iluminan el complejo origen del autismo, sino que abren nuevas posibilidades para una atención más justa, respetuosa y adaptada a cada persona.


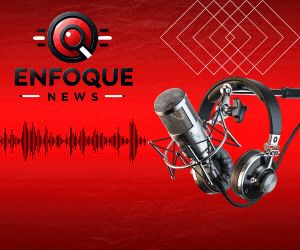
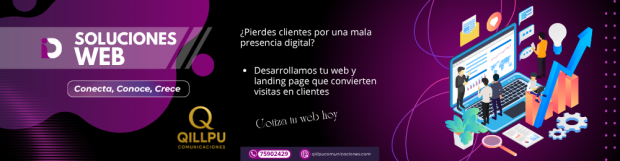













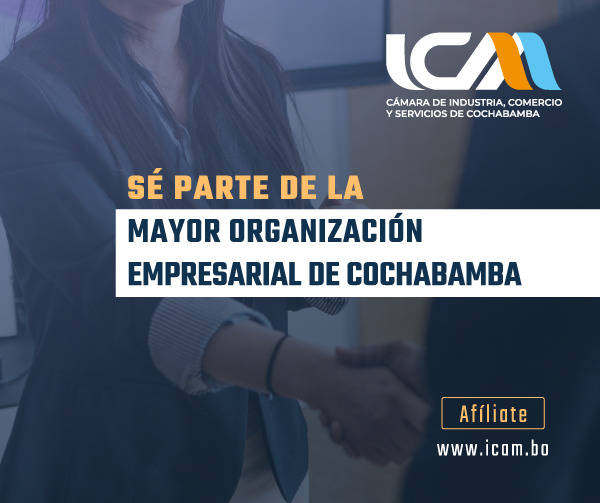






Sé el primero en dejar un comentario