

Hay algo profundamente revelador en la historia económica de Bolivia: desde la época colonial, el país ha dependido casi exclusivamente de la explotación de recursos naturales extractivos no renovables, lo que lo ha tipificado como un país primario-exportador, como si esa fuera su única identidad posible. Oro, plata, estaño, petróleo, gas… Cada ciclo de precios altos prometió prosperidad a los bolivianos, pero ninguno logró sostenerla en el tiempo.
Son capítulos que dejaron huellas y dolorosas enseñanzas, sí, pero no un camino claro hacia un desarrollo capaz de transformar la vida de quienes habitan el campo y la ciudad. Es como si la riqueza natural hubiera sido una ventana de oportunidad que nunca aprendimos —o nos resistimos— a cruzar.
La experiencia internacional es contundente: cuando una economía se apoya en un solo motor, y además volátil, termina atrapada en la fragilidad y condenada a la vulnerabilidad.
Lo que limita a Bolivia no es la falta de recursos, sino la ausencia de políticas consistentes para convertirlos en cambio productivo y estructural. No es casual que Peter Drucker afirmara: “No hay países subdesarrollados, sino países mal administrados”. La incapacidad de transformar en bienestar lo que la naturaleza ofrece genera pobreza.
También pesa la conocida “maldición de los recursos”, concepto acuñado por Richard Auty para explicar por qué los países con abundantes recursos naturales suelen progresar menos que aquellos que carecen de ellos. No están condenados, sino porque la abundancia mal gestionada produce una peligrosa comodidad: el rentismo, el aplazamiento de las decisiones difíciles y la ilusión de que el viento a favor durará eternamente.
La evidencia es clara: no prosperan más los países que extraen más de la tierra, sino los que invierten sus ganancias en educación, innovación, capital humano calificado e inserción inteligente en los mercados globales. Esa es la diferencia. Cuando faltan esos cimientos, la riqueza natural se convierte en un espejismo: promete todo y posterga la industrialización, debilita la productividad y perpetúa una dependencia que se transmite de generación en generación.
Lamentablemente, Bolivia ha tropezado con la misma piedra en varias ocasiones. La más reciente fue entre 2004 y 2014, cuando el mundo vivió un ciclo excepcional de precios altos. El país recibió recursos extraordinarios que podrían haber reconfigurado su estructura productiva, pero se eligió otro camino: gastar antes que invertir, importar antes que exportar, consumir antes que innovar. Hubo crecimiento, sí, pero efímero. Una vez pasado el auge, quedaron una economía más informal, un aparato productivo poco competitivo y un Estado que desaprovechó la mejor oportunidad de modernizarse.
Pero nada está escrito en piedra, y eso es lo que hoy importa. La economía boliviana ya muestra señales de que puede avanzar por una senda distinta: menos ruidosa, pero más sostenible y prometedora. Sectores como la agricultura de precisión, la pecuaria de alta genética, la moderna agroindustria, el forestal sostenible, el turismo resiliente y los servicios basados en conocimiento demuestran que no estamos condenados al extractivismo. Son actividades que generan más y mejor empleo, aprovechan la tecnología y conectan al país con mercados globales que pagan por valor, no solo por volumen.
Las exportaciones no tradicionales son la prueba más clara de que Bolivia puede competir con calidad. Sin embargo, para que este cambio se consolide se requiere lo que ha faltado demasiadas veces: reglas claras y estables, seguridad jurídica, infraestructura adecuada, logística eficiente, incentivos reales a la inversión, una apertura inteligente al mundo y un Estado verdaderamente facilitador.
El desafío no es renunciar a los recursos naturales, sino usarlos como punto de partida. El gran reto es construir una economía que dependa más del conocimiento que de lo que yace bajo tierra; más de lo que sabemos hacer que de lo que la naturaleza nos dio.
El agotamiento del ciclo de los hidrocarburos no debe verse como un final, sino como una invitación —quizá la última— a repensar el rumbo. Bolivia necesita una estrategia de largo plazo que no dependa del humor político del momento, instituciones modernas y fuertes, una visión compartida entre el sector público y el privado, y la convicción de que la productividad y la competitividad no son un lujo, sino una necesidad.
Si el país logra entender que su verdadera riqueza está en su gente —en su capacidad de aprender, innovar y trabajar—, habrá dado el paso decisivo para superar el retraso histórico de su economía. La esperanza de cambio no puede ser ingenua. No nos podemos permitir volver a equivocar. Cuando el futuro de nuestros hijos está en juego, no tenemos derecho a fallar.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


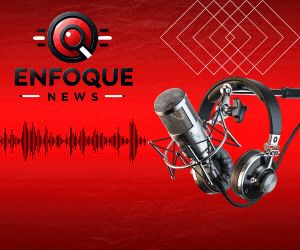
















Sé el primero en dejar un comentario