
La temperatura, agravada por los incendios cada vez más cercanos, superaba los 35 grados centígrados. Aquel 23 de septiembre de 2024, las cenizas caían como una nevada fantasmal y empezaban a ser opacadas por humaredas negras y lluvias de hollín. Al ritmo de una tamborita, unas 300 personas marchaban por un camino de tierra anaranjada, rodeado de densa vegetación. Huérfanos de ayuda, los campesinos del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Monte Verde habían decidido “ir a apagar los fuegos, aunque sea con nuestras propias manos”.
Fue una de esas imágenes que no se borrarán jamás de mi memoria. Tres periodistas, algunos miembros de una ONG y voluntarios de organizaciones como AUR, Árbol y Alas Chiquitanas fuimos testigos de aquella marcha en lo profundo del monte. Era la protesta final, con tonos casi suicidas. Desde hacía tres días, tres líneas de fuego —de más de 10 kilómetros de largo y decenas de metros de alto— habían rodeado la zona.
“Estamos amenazados por dos incendios”, explicaba días antes el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chaves, Carlos Yabeta. “Uno viene de Ascensión de Guarayos y otro de San Ignacio de Velasco. A eso se suma el incendio de Concepción, que tiene la posibilidad de unirse en la TCO Monte Verde. Es un incendio exageradamente grande. El Gobierno tiene que apoyar a toda la Chiquitanía porque el departamento arde”.
Los extremos de cada superllamarada confluían con creciente intensidad y ya formaban un arco que amenazaba con cerrarse y quemarlo todo. Ya habían comenzado a devorar sembradíos de cacao, copaibo y café. Desde que se advirtió la amenaza, los comunarios habían viajado a la ciudad de Concepción a pedir ayuda. El trayecto hasta la capital chiquitana duraba más de cuatro horas en camionetas alquiladas, pero ni siquiera así se podía escapar del hongo asfixiante: el fuego era tan intenso que Concepción estaba totalmente cubierta por humo blanco y “nevadas” de ceniza.
Pese a la alarma, las autoridades apenas ofrecían albergue y decían que ya habían solicitado ayuda a sus superiores en Santa Cruz. A Concepción habían llegado algunas decenas de policías y conscriptos que, en general, carecían de equipo. Pasaban más tiempo en los albergues que en las zonas afectadas por el incendio. Dos días antes de la marcha llegaron también 30 bomberos voluntarios españoles; fueron a ver el arco de fuego que amenazaba Monte Verde y resultaron prácticamente la única ayuda efectiva. Regresaron agotados y profundamente pesimistas.
Mega incendios
“Si no llega ayuda de alto nivel ya, esto puede convertirse en un incendio de quinta o sexta generación”, explicó uno de ellos. “Hacen falta uno o dos aviones cisterna, cientos de bomberos bien equipados y mucho apoyo logístico. Si llega a ese nivel, solo quedan dos salidas: o llueve varios días seguidos o se quema todo lo que pueda quemarse hasta que el fuego se extinga por inanición”.
El pesimismo era mayor porque este grupo de bomberos había llegado a Bolivia trayendo tres lotes de equipos de última tecnología: uno para ellos, otro para los militares movilizados y otro para entregar a los pobladores. En Aduana solo les permitieron pasar los equipos de uso personal. Las autoridades les aseguraron que se encargarían de distribuir el resto a militares y comunarios. Aquel material también se hizo humo; hasta hoy no apareció.
Dos días antes de la marcha, en Monte Verde el fuego avanzaba; en Concepción y Santa Cruz, los dirigentes buscaban desesperadamente ayuda. No había respuesta ni de la Gobernación cruceña ni del Gobierno nacional. Ninguna dirigencia cívica o empresarial —de esas que proclaman su “amor a mi tierra” y convocan grandes cabildos o paros— dio señales de vida. Entonces se convocó a una gran reunión de dirigentes de Monte Verde y organizaciones afines para decidir qué hacer.
El 21 de septiembre, contradictorio “Día de la Primavera”, una voz recibió apoyo unánime: “Vayamos a apagar el fuego, aunque sea con nuestras propias manos. Si nadie nos ayuda, luchemos nosotros hasta donde den nuestras fuerzas”. Otra propuso: “Antes hagamos una marcha desde Puerto San Pedro hasta Monte Verde —a 7 kilómetros— para dejar constancia de nuestra protesta y del abandono que sufrimos”.
Durante más de una hora se habló de la desigualdad que padecen los campesinos: la presión y los abusos de los bancos al cobrar créditos, aunque los incendios los hayan dejado sin nada; la dificultad para conseguir transporte o combustible frente a las facilidades que recibe la agroindustria; los interminables problemas judiciales para defender unas pocas hectáreas contra las maniobras y la violencia de poderosos latifundistas…
Todo aquello impulsó la marcha hacia el fuego y un breve pronunciamiento que se difundió en redes y se comunicó a los periodistas:
«Ante la indolencia, incapacidad e inacción de diferentes instancias de gobierno, nos autoconvocamos a una Marcha Indígena Territorial. Estamos cansados y cansadas de respirar el humo que unos pocos han provocado quemando nuestro territorio; cansados y cansadas de ver morir animales, árboles y todo el bosque. Hasta hoy son más de 300.000 hectáreas quemadas y EXIGIMOS QUE SE DECLARE DESASTRE NACIONAL PARA RECIBIR AYUDA INTERNACIONAL.
Nos declaramos en movilización porque los incendios no paran y siguen apareciendo nuevos focos. Por eso marcharemos hasta que cesen los incendios y convocamos a la unidad de las comunidades para detener el desastre».
Decisión suicida
Aquella tarde se comunicó oficialmente la decisión a autoridades y medios. “Comunarios advierten que enfrentarán el fuego con sus propias manos en la Chiquitanía”, tituló RTP. “En Monte Verde, indígenas quieren enfrentar solos el fuego que los rodea”, replicó Fides. Titulares similares se multiplicaron.
El 23 de septiembre, a las 04:00, un camión destartalado partió hacia Puerto San Pedro con voluntarios, dirigentes y periodistas. Allí, los campesinos pidieron a los voluntarios, periodistas y personal de la ONG que los dejaran reunirse a solas unos minutos. Llegaban los comunarios convocados con pancartas y banderas. Los voluntarios —cerca de diez, entre ellos dos argentinos y dos chilenos— ensayaban consignas y las enseñaban a niños y jóvenes. Los miembros de la ONG repartían bolsas de agua para paliar el calor y el aire cargado de humo y hollín.
Cerca de las 10:00, hombres, mujeres, ancianos y niños de Monte Verde —varios de ellos descalzos— iniciaron la marcha de protesta hacia las llamaradas. Entre el sonido de la tamborita y largos silencios se escucharon consignas: “¡Ni soya, ni coca, el bosque no se toca!”, “¡Soyeros criminales solo salen en carnavales!”, “¡A ver, a ver, movete Catacora, se queman nuestros bosques y tú te rascas las bolas!”.
Ninguna gran cadena de televisión pudo llegar a tiempo. Los intentos de transmisión en vivo fracasaron porque la señal de internet también había caído, afectada por el fuego. A 400 kilómetros de Santa Cruz, a ocho horas de viaje, en medio del monte, aquellos marchistas casi solitarios reclamaban algo elementalmente humano: que dejaran de incendiarles la tierra y que los ayudaran a salvar su sustento. La única respuesta era el crepitar de los troncos y, de vez en cuando, el deslizamiento de tierra y piedras.
Al mediodía, al llegar al municipio de Monte Verde —que da nombre a la TCO—, se convocó una nueva reunión en la cancha del pueblo. Se supo que hacia el norte el fuego estaba más cerca. Cuatro comunarios que llevaban hasta tres días sin dormir peleando contra las llamas vigilaban ese sector. Entre la tensión y la organización de un almuerzo comunitario, las voces se entremezclaban con propuestas y quejas.
Llega el “avión cisterna”
De pronto aparecieron camionetas con bomberos de la Gobernación cruceña y un funcionario que no quiso identificarse. Uno de los bomberos informó que vendría más ayuda. Cuando le preguntaron por qué eran tan pocos, respondió: “Vinimos primero a marcar coordenadas para guiar al avión cisterna”. Media hora después se oyó el sobrevuelo de un avión que pasó dos o tres veces muy cerca.
Hacia las 14:00, los mismos bomberos alertaron que el fuego avanzaba rápidamente y pidieron a quienes no fueran bomberos o comunarios aptos que se replegaran a zonas seguras. La marcha parecía haber surtido efecto; la ayuda parecía haber llegado.
El avión no volvió. Tampoco llegaron más bomberos. La lucha contra el fuego quedó, como siempre, en manos de comunarios y voluntarios. Si alguien evitó un desastre mayor fue la naturaleza: vientos y algunas lluvias desviaron lo peor. Aun así, dos días después los incendios quemaron varias casas y la mayoría de las plantaciones, dejando a los pobladores de Monte Verde en una situación crítica.
El desastre
Según datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Monte Verde fue uno de los territorios indígenas más afectados por los incendios de 2024: 807.243 hectáreas quemadas, el 85 % de su extensión total; más del 97 % de esa superficie era bosque.
Un reportaje de la Agencia de Noticias Fides (diciembre de 2024), titulado “Cicatrices de fuego: seis comunidades de la TCO Monte Verde enfrentan pérdidas y migración”, describe la tragedia actual. Familias enteras abandonaron la zona. En otros casos, los varones —incluso los más jóvenes— dejaron los chacos y emigraron a Concepción, Santa Cruz o Chile. Mujeres, niños y ancianos se quedaron realizando agricultura de subsistencia y reconstruyendo a tientas lo que el fuego destruyó.
Historias iguales o peores se repitieron en Ñembi Guasu, Urubichá, Tucabaca y cientos de comunidades del oriente durante el mayor ecocidio de la historia boliviana: la quema intencional de más de 12 millones de hectáreas coordinada entre autoridades del gobierno anterior, movimientos sociales y el empresariado agroindustrial, y respaldada por leyes aberrantes y una bancada parlamentaria que unía a todos los sectores políticos.
Aquel desastre inspiró discursos antiincendios, ecologistas y supuestamente “verdes” de los candidatos que hoy ocupan el poder. Sin embargo, tras un público pacto con la agroindustria, el presidente Rodrigo Paz nombró ministros a dos de los mayores representantes del agroempresariado: Oscar Justiniano y Fernando Romero, y les entregó precisamente las carteras de medio ambiente y desarrollo productivo. Peor aún, al ministro Justiniano se le señala por sus vínculos con Marcelo Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce Catacora. Y eso es solo la punta del iceberg: personajes ligados a la banca, la agroindustria y el anterior gobierno del MAS —el eje incendiario y ecocida— han reaparecido cerca del nuevo poder.
¿Se repetirá el drama de Monte Verde? ¿Volveremos los bolivianos a ser empujados al límite del suicidio colectivo por el abandono y la traición? ¿Qué características tendrá el cumplimiento de las promesas “verdes” del ministro Justiniano y del presidente Paz? ¿Existirá alguna vez la posibilidad de que comprendan que ni transgénicos ni ganadería extensiva traen prosperidad ni salud a los pueblos, sino todo lo contrario?
Que se lo pregunten a los que ayer fueron agricultores, después bomberos improvisados y hoy son emigrantes de Monte Verde y de tantas otras regiones destrozadas por este “modelo de desarrollo”.
Rafael Sagarnaga López es periodista
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.

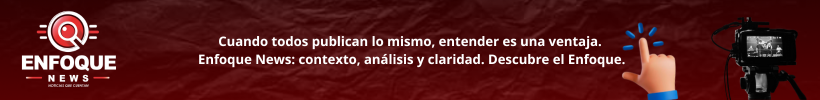

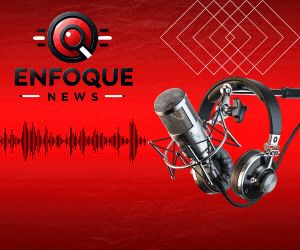

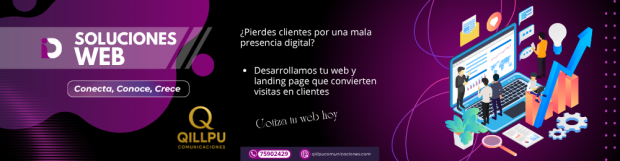


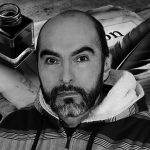






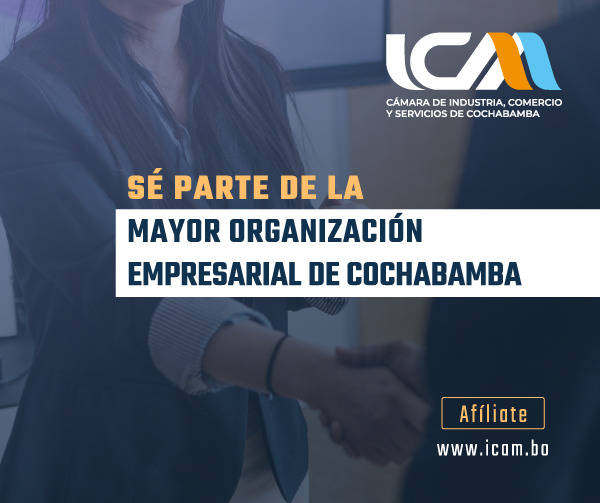







Sé el primero en dejar un comentario