
La historia de los partidos políticos en Bolivia, desde su periodo republicano hasta la era democrática, constituye un proceso complejo marcado por tendencias ideológicas que representaban predominantemente a las élites económicas y sociales. Durante décadas, la participación de las clases populares fue prácticamente inexistente. El liberalismo y el conservadurismo se articularon bajo la figura del caudillismo autoritario, con el objetivo principal de precautelar intereses elitistas y oligárquicos. Esta dinámica eclipsó las estructuras partidarias, convirtiéndolas en instrumentos de una política que perpetuaba la creciente desigualdad económica y social.
Al analizar a los partidos políticos y presidentes electos entre 1885 y 2020, se evidencia un problema recurrente: la débil legitimidad de origen. Una pluralidad de candidatos presidenciales no alcanzó el 50% más uno de los votos que establecía la normativa constitucional en sus respectivos periodos. Fueron elegidos, en muchos casos, mediante elección indirecta en el Congreso, a través de alianzas y pactos que les permitían una cierta, y siempre frágil, gobernabilidad política y estabilidad socioeconómica.
La partidocracia: un sistema de acuerdos entre élites
Este sistema, sustentado en partidos hegemónicos y candidaturas recurrentes, configuró un escenario dinámico pero marcado por la polarización política, la ingobernabilidad y una profunda falta de institucionalidad. La anhelada democratización del sistema político-electoral no logró consolidarse desde sus inicios, ya que estuvo ligada a conflictos de intereses personales y partisanos que restringían, con su accionar, el fortalecimiento de un proceso democrático pleno.
Así se gestaron acontecimientos históricos donde primaron posicionamientos antagónicos y discursos elitistas, liderados por grupos privilegiados que pretendían apoderarse de las esferas del Estado. Esto estructuró una institucionalidad frágil basada en alianzas que desencadenaron en la denominada «partidocracia», cuyo fin último era alcanzar el poder para obtener réditos económicos, en claro desmedro de las clases oprimidas y desprotegidas.
Durante muchos años, el poder político en Bolivia se concentró en el voto censitario, un sistema excluyente donde los candidatos rara vez superaban el 51% de la votación. Como señala Luis H. Antezana: «El voto censitario o voto calificado en Bolivia representaba una barrera estructural que aseguraba la exclusión de la mayoría de la población, consolidando un orden social basado en la desigualdad y la concentración del poder».
La democracia pactada y la exclusión ciudadana
La forma de gobernar en el preludio democrático se centró en la práctica de la «democracia pactada». Estos acuerdos entre cúpulas partidarias, que convergían unísonamente en sus ideologías para la conformación de acuerdos, tenían como objetivo hacerse del gobierno y mantenerse en él. Esta práctica invisibilizó, en gran medida, el derecho ciudadano de elegir a sus autoridades directamente.
Con frecuencia, los ciudadanos emitían un voto simbólico que era definido posteriormente vía elección indirecta congresal por sus representantes, reduciendo su papel al de simples espectadores sin impacto real en la toma de decisiones o en el ejercicio efectivo del poder. Giovanni Sartori advierte sobre este peligro: «La manipulación del voto no solo corrompe el proceso democrático, sino que también distorsiona la voluntad popular, convirtiendo el acto electoral en una mera formalidad sin sustancia».
Los partidos hegemónicos y sus liderazgos recurrentes
A lo largo de la historia política boliviana, cuatro partidos han ejercido una clara hegemonía: el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). Cada uno de ellos logró mantenerse en el poder durante periodos significativos, configurando el panorama político de su época.
El Partido Conservador dominó la escena política desde 1884 hasta 1900, llevando a la presidencia a cuatro mandatarios consecutivos. Le sucedió el Partido Liberal, que gobernó desde 1904 hasta 1921, también con cuatro periodos presidenciales continuos. Sin embargo, sería el MNR el partido que marcaría un hito fundamental en la historia boliviana al impulsar el voto universal en 1952, eliminando el exclusivo voto censitario.
Los liderazgos recurrentes han sido otra característica del sistema político boliviano. Víctor Paz Estenssoro del MNR y Evo Morales del MAS-IPSP se convirtieron en figuras centrales de sus respectivas épocas, accediendo a la presidencia en múltiples ocasiones y manteniendo una influencia determinante en la vida política nacional.
Legitimidad y gobernabilidad: una relación compleja
Los niveles de legitimidad popular han variado enormemente a lo largo de la historia boliviana. Ismael Montes, del Partido Liberal, alcanzó en 1913 una legitimidad casi absoluta con el 98% de los votos. En el extremo opuesto, Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, accedió a la presidencia en 2002 con apenas el 22.46% de los votos, siendo elegido, una vez más, por la vía congresal.
Esta amplia brecha ilustra la volatilidad y las particularidades del sistema político boliviano. La falta de legitimidad popular se tradujo frecuentemente en gobiernos débiles, susceptibles a crisis políticas y cambios abruptos. Como señalaba el analista Carlos Toranzo, en Bolivia «era prácticamente imposible gobernar sin mayoría parlamentaria oficialista», lo que explica la recurrencia a los pactos y alianzas legislativas.
La transición incompleta hacia una democracia plena
La transición del voto censitario al voto universal en 1951, impulsada por el MNR, fue un avance fundamental en la profundización democrática. Sin embargo, la cultura política de los pactos y la negociación entre cúpulas persistió. La lógica de gobernar a través de coaliciones de intereses, donde la oposición efectiva y el sistema de controles y equilibrios (checks and balances) a menudo se diluyen, se ha enquistado en el sistema.
Esto ha derivado en la cooptación institucional, un fenómeno que se ha convertido en una costumbre en el ideario político vigente. Samuel Huntington, en su análisis sobre el orden político, argumenta que el debilitamiento político ocurre cuando las instituciones no evolucionan a la misma velocidad que los cambios sociales y económicos, resultando en inestabilidad política.
Conclusiones: los desafíos pendientes
A 200 años de la fundación de la República, el desafío pendiente de Bolivia sigue siendo superar la herencia de una democracia donde la negociación entre élites a menudo suplanta la representación auténtica y donde la voluntad popular directa es filtrada por mecanismos de poder.
La persistencia de prácticas clientelares, el prebendalismo y la empleomanía continúan siendo obstáculos para la consolidación democrática. La construcción de una Bolivia más digna, inclusiva y equitativa exige un sistema político robusto donde la voluntad popular, libre de opresión, clientelismo y prácticas prebendales, sea el cimiento único y legítimo para acceder al poder y ejercerlo en beneficio de las grandes mayorías.
Como reflexión final, la experiencia histórica demuestra que la verdadera fortaleza democrática no reside en la capacidad de las élites para pactar entre sí, sino en la vitalidad de las instituciones que garantizan la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en las decisiones que afectan su destino colectivo.
Carlos Ardiles Moreno es Doctor en Ciencias Políticas, docente universitario y analista político
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.

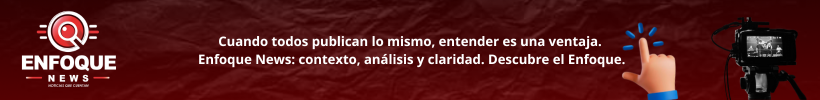

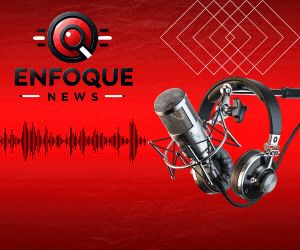

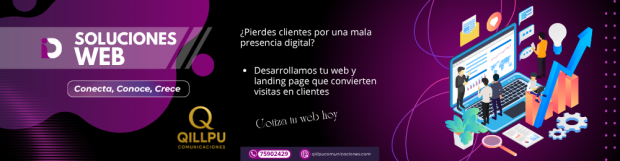








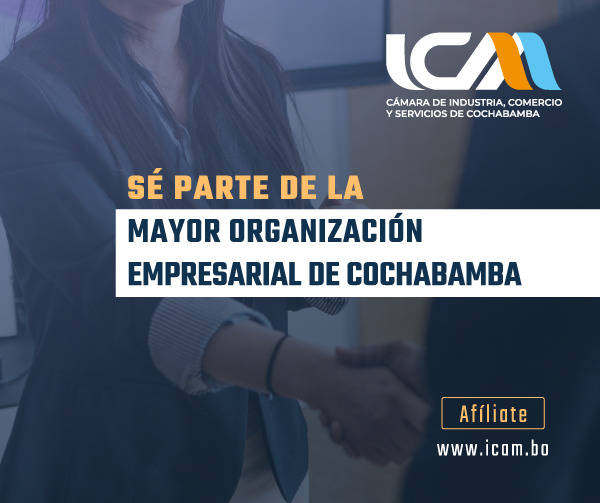







Sé el primero en dejar un comentario