
Uno de los libros, al parecer, más prohibidos de la historia boliviana es el atribuido al célebre escritor e investigador Antonio Paredes Candia. Se asegura que se titula “Las mujeres, las amantes y las putas de los presidentes” y que diversas influencias y presiones se articularon para impedir la impresión de dicha obra. Quién sabe si algún día, a manera de documento desclasificado, saldrá a la luz y nos revelará o confirmará significativos datos sobre algunas extrañas decisiones gubernamentales.
Paredes Candia falleció en diciembre de 2004. Se asegura que el texto abarca hasta las picardías palaciegas de 2002. Por ello, la mencionada obra, si se publicase en estos tiempos, hasta precisaría una edición aumentada. Al menos cuatro de los últimos seis presidentes han, si no callado elocuentemente, mal explicado los escándalos que protagonizaron. En todos los casos, no se trata solamente de cuestiones morales o vidas privadas, sino de costosas consecuencias para el país y variados delitos. Allí se suman desde silencios pagados con altos cargos públicos, negociados y hasta estupro y corrupción de menores.
Es frecuente que el acceso al poder despierte las pasiones de los peores, como dice algún adagio, que simplemente revelen realmente cómo son de verdad. Y los llamados “pecados de la carne” se desatan entre los políticos con mucha más frecuencia y variedad de la esperada. Los “pecados de la carne”, si bien parecieran estar liderados por la lujuria, abarcan varios otros desbordes ligados a la sed descontrolada de placeres. Allí recae el centro de las razones de la corrupción. Y está entre lo que en la actual coyuntura de inminente cambio de régimen más se teme.
¿Son los actuales finalistas de la elección presidencial tan corruptibles como los que los antecedieron? ¿Cederán ante la buena vida y la poca vergüenza entre los pactos secretos, el silencio y las evasivas cargadas de trabalenguas? Varios temas ya dejan mucho que desear en las posturas que ya han asumido los candidatos serios (de sus vices, mejor ni hablar) del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, y de la Alianza Libre, Jorge Quiroga. Sin embargo, hay uno particularmente llamativo, que sabe a lo que podría llamarse un precoz pecado de la carne.
Los candidatos, e incluso sus parlamentarios electos, participaron en sendos encuentros con el agroempresariado que apuesta al negocio de los transgénicos y la producción de carne. Paz se mostró algo más cauto y vertió alguna tímida frase en favor del medioambiente; Quiroga, en cambio, recitó —rimas incluidas— una oda para los oídos de los agroindustriales. Pero ninguno hizo referencia pormenorizada al mayor ecocidio de la historia boliviana, que hace un año se hallaba en su punto más candente.
Casualmente, en quienes recae la mayor culpa de los incendios y la deforestación —tanto en Bolivia como en nuestros países vecinos— son los ganaderos. Así lo afirman agencias especializadas como Trase Data o Global Canopy. Por ejemplo, un estudio publicado en esta última por Stanislaw Czaplicki (“La oculta crisis de la deforestación”) señala que el 57 por ciento de la deforestación en Bolivia es causado por la ganadería.
Sin embargo, constituye uno de los negocios en boga. Además, resulta funcional para planteamientos como el “50/50” de distribución de recursos y el “capitalismo para todos”, de Paz, o como “el prohibido prohibir”, de Quiroga. Por su parte, los empresarios, tablas en megapantallas, mostraron saltos y promesas para las exportaciones de carne que pasaron de 136 millones de dólares en 2023 a 185 millones en 2024, y prevén llegar a los 250 millones este año. Es más, según publicaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), principal vocero del agroempresariado, “se podría llegar fácilmente a los 600 millones de dólares”.
Desde el IBCE se lanza un florido abanico de cifras alentando a exportar más y más carne, muuucha carne, sobre todo a China. Se recuerda que el gigante asiático pasó de importar 300 mil toneladas anuales a más de 2,7 millones y que Bolivia debe hacerse de una cuota de ese mercado. Otro dato IBCE: entre 2005 y 2024, la exportación de carne bovina y derivados tuvo un incremento de 5.100 por ciento en volumen y de 10.300 por ciento en valor. Es decir, las ventas del rubro cárnico se incrementaron más de 50 veces en volumen y más de 100 veces en valor. Así, dicho producto ha pasado a ser el segundo más importante dentro de las Exportaciones No Tradicionales del país.
Sin embargo, el entusiasmo empresarial bien podría quedar apagado si se hiciesen las comparaciones entre costos y beneficios macro. Digamos que se alcanzase más récords, que se pase de las 11 millones de reses —hoy— a 20 millones; que se venda carne, además de China, a Chile y Brasil, tal cual han prometido los agroempresarios. En el ideal de alcanzar los 600 millones de dólares o, si se quiere, los 1.000 millones de exportaciones, ¿cuánto de bosque y recursos naturales perdería Bolivia? ¿Cuál sería el costo social que ya tiene puntos de tensión en diversos municipios?
Casualmente, la herida de fuego causada en el ecocidio 2024 (12,6 millones de hectáreas, según Fundación Tierra) coincide con las demandas de ampliación de la frontera agrícola. Demandas de las que se hicieron eco los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora: 13 millones de hectáreas, cifra repetida, por ejemplo, en varios discursos por el exvicepresidente Álvaro García Linera. De ese total, 7,2 millones —una superficie semejante a Panamá— corresponde a la ganadería. En la práctica, diversas denuncias así lo ratifican.
No solo se trata de la dolorosa y colosal pérdida de fauna y valiosos recursos forestales, y la ruptura de cadenas ecológicas de impredecibles consecuencias. Los estudios, basados en las experiencias de Brasil y Paraguay, hablan de la migración interna y el desalojo de grupos indígenas y campesinos. Señalan también un incremento en la contaminación como consecuencia del aumento de metano y óxido nitroso debido al manejo de los excrementos del ganado.
Es más, algo que ya se siente notoriamente en Santa Cruz: el agotamiento y contaminación de los recursos hídricos. Tómese en cuenta que cada res consume, en promedio, entre 40 y 70 litros de agua al día. Peor aún, los problemas causados por arbitrarios desvíos de afluentes y creación de diques han causado desastres ecológicos y acuciantes problemas sociales. Basta recordar el caso de la laguna Corazón, uno de los sitios Ramsar más importantes del país, que desapareció debido a esas prácticas.
Incendios y deforestación por otras vías, más estrés hídrico —orientados, valga repetirlo, mayoritariamente a la ganadería— nos posicionaron como el segundo país que más bosque destruye en el mundo, según el observatorio Global Forest Watch. El primero cuantitativamente es Brasil, pero tiene una superficie casi nueve veces mayor a la boliviana y se da ese polémico lujo. En ambos países, poderosos grupos impulsados por transnacionales acicatean el negocio, pese a que existen sobrados ejemplos que contradicen todo argumento a favor.
En India, México y el propio Brasil, hubo evaluaciones y auditorías ambientales. En diversas oportunidades, señalaron la contradicción entre exportar un recurso a costa de cinco, siete u más veces su costo económico en las consecuencias. ¿Por qué no empezar por esa previsión antes de arremeter contra los pródigos bosques bolivianos?
Perú, por citar uno, genera más ingresos con mucha menor deforestación y contaminación con sus exportaciones de palta o frutos rojos. Costa Rica tiene particularidades proverbiales. Pero hay más, incluso dentro de Bolivia, donde la producción de cacao, café y frutos amazónicos generó exportaciones por un valor de 1.751 millones de dólares en 2024. Claro, para ese tipo de emprendimientos, los empresarios no tienen las gangas y comodidades que se presentan a la hora de negociar con soya o carne. Negocios ligados a poderosos circuitos internacionales y bendecidos por incestuosas movidas de la banca nacional e internacional bajo la interesada postura de los políticos.
De hecho, más pecados de este tipo de carne fueron denunciados en meses y hasta semanas recientes. Por ejemplo, según una investigación del diario El País de Tarija, el escándalo que afecta a uno de los tres poderosos frigoríficos que funcionan en Bolivia: BFC. Perteneciente a intereses brasileños y paraguayos, aprovechó leyes y hasta recursos económicos bolivianos para exportar su carne. Y no los aprovechó con todas las de la ley porque traía tras de sí toda una historia de falsificación de documentos y vetos internacionales. El caso marca otro de los pecados de la carne y la soya que alimenta al ganado: el uso de los dineros de los jubilados bolivianos para multiplicar básicamente las fortunas de grupos privilegiados y, paralelamente, destruir el medioambiente.
BFC recibió nada menos que 298 millones de bolivianos de la Gestora, y un total de casi mil millones de bolivianos del sistema financiero en general. Y todo porque Paraguay enfrentaba restricciones para exportar directamente a China. Entonces, BFC proporcionaba una solución: procesar carne con sello boliviano para acceder a mercados vedados a la casa matriz. Las autoridades, los empresarios y la banca bolivianos, una vez más, se prestaron para facilitar polémicas movidas de personas con poder. Algo que permite recordar, una vez más, escándalos como aquel del predio Adán y Eva concedido a dos veinteañeros vástagos del presidente Arce. Un sistema pecaminoso, sin duda.
No es nuevo. El historial bien podría remontarse a los tiempos de la propia dictadura de Hugo Banzer, cuando se iniciaron las historias de reparto de tierras, créditos no pagados, ganado y hasta pecados tan grandes como el narcotráfico. Todo continuó, según se comenta, cuando los postulados de defensa de la Pachamama fueron archivados ante las tentaciones que llegaron al poder desde el oriente boliviano. La codificada jerga empresarial hoy recuerda “con cuánta gula y lujuria se recibía a la ministra y suegrita del cacique en aquellos tiempos”. Código confuso, pero donde se enrevesan —y más de una vez— los dos sentidos de los pecados de la carne y otros similares o peores.
Complejo desafío para quienes sean gobierno desde el 8 de noviembre venidero. Lamentablemente, por casto y puro que el muy probable próximo mandatario sea, por lo visto y oído, los dos finalistas electorales se muestran débiles hasta de espíritu. A los bolivianos, al parecer, nos tocará la encrucijada de reaccionar o… empezar a rezar.
Rafael Sagarnaga López es periodista
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.

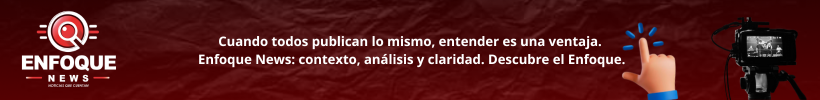

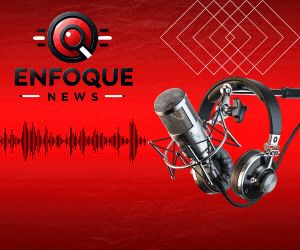

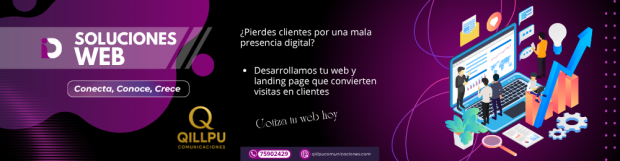


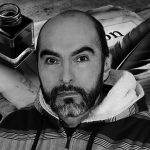






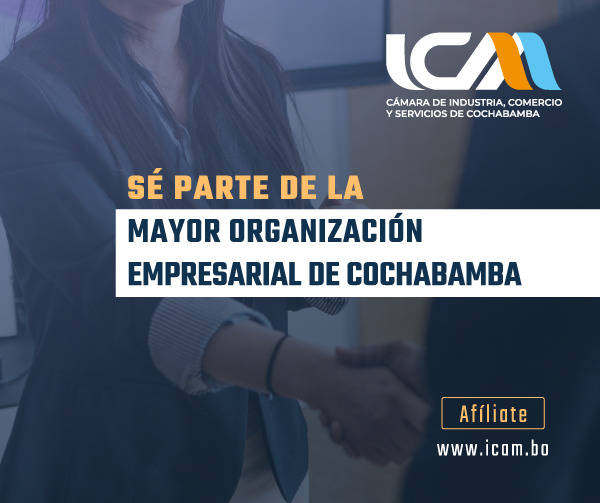







Sé el primero en dejar un comentario