

Una de las obras que revolucionó el comercio mundial e impulsó singulares cambios sociales y políticos fue el Canal de Panamá. Por entonces (finales del siglo XIX y principios del XX), se aceleraba el desarrollo tecnológico y, con él, los megaproyectos. Ferdinand de Lesseps, el primer impulsor de aquel canal (quien ya había construido el Canal de Suez), empezó a tropezar con un grave problema: las enfermedades tropicales diezmaban a cientos de trabajadores. Se contabilizaron alrededor de 27.000 muertos durante toda la construcción. Como es sabido, la solución la trajo un grupo de singulares bolivianos: los médicos naturistas de la región de Charazani, los médicos kallawayas.
Los ejecutivos de aquella obra faraónica, al constatar el fracaso de la medicina oficial europea, apostaron por aquellos hoy célebres terapeutas. La historia oficial más difundida incide especialmente en la cura de la malaria, pero otros investigadores señalan que también salvaron vidas combatiendo varias otras enfermedades. Tras la llegada de los kallawayas, el índice de letalidad cayó rápidamente. Se calcula que casi 22.000 de las más de 27.000 muertes ocurrieron en la primera etapa de la construcción, la mayoría debido a enfermedades.
Los saberes kallawayas —especialmente herbolarios, sistematizados y acumulados durante siglos— han sorprendido gratamente con el paso del tiempo. Sin embargo, la recopilación de esos conocimientos, que bien podría servir tanto a legos como a la medicina más avanzada, ha sido escasa y subvalorada. De hecho, sería oportuno conocer cuáles han sido los aportes del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad en las últimas dos décadas.
Un país como Bolivia debería destacarse en esta área, dadas sus características sociales y geográficas. Y no se trata de ninguna exquisitez ni extravagancia. El Estado chileno —de menor diversidad cultural y marcado occidentalismo— marcha a la vanguardia en Sudamérica en esta materia. Ha clasificado 104 plantas medicinales, sobre las cuales se realizaron detallados estudios científicos y, para mayor sorpresa, se utilizan en todo su sistema de salud.
Sobre estos saberes, Laurent Poulet —un investigador naturalista francés que ha recorrido el mundo— ha destacado los conocimientos de múltiples culturas. En el caso boliviano, además de los kallawayas, quedó sorprendido por los médicos de Apillapampa, los yuracarés, los sirionós, entre varios otros. Poulet, a lo largo de varias décadas, ha estudiado y clasificado los usos de las plantas en distintos continentes. Señala que ya tiene en sus archivos cerca de 50.000 especies. Cada una cuenta con su correspondiente bagaje, que va desde lo básico para uso inmediato hasta material apto para investigadores académicos.
Se trata de un incipiente inventario de las “farmacias” y “despensas” naturales del planeta, es decir, los bosques. El investigador describe, por ejemplo, cómo ha clasificado, al igual que las plantas medicinales, varios otros grupos prácticos. Allí figuran, por ejemplo, especies que podrían servir para restaurar áreas deforestadas por incendios, con beneficios económicos para campesinos e indígenas. También se encuentran plantas resistentes al fuego, que bien podrían servir de escudo para proteger al bosque renacido.
Eso, solo por citar un par de ejemplos de los múltiples usos y aplicaciones armónicas con la naturaleza, tan despreciadas hoy en día. De hecho, vale la oportunidad para remarcar la ausencia casi absoluta, en los discursos y propuestas de los candidatos presidenciales, de la preservación del medioambiente. Apegados a lo tecnocrático y lo práctico, pecan de un desprecio y una ignorancia soberanos en esta materia. Es como si fuesen incapaces de conciliar ambas áreas, a diferencia de lo que ocurre en diversas partes del mundo del siglo XXI, altamente tecnificadas. Sería saludable que miren a China o India, para que, siquiera un poquitito, reaccionen. Eso, antes de que promuevan más megaincendios y acaben quemando, mínimamente, su futuro político.
Porque precisamente, hace poco más de un mes, Poulet lanzó un proyecto que concilia el mundo digital con los saberes de kallawayas, apillapampenses, yuracarés, etc. A la cabeza de la Asociación de Plantas de la Amazonía y Latinoamérica, el investigador acordó con la Vicepresidencia del Estado el lanzamiento de una iniciativa innovadora: una base de datos potenciada con Inteligencia Artificial (IA), para sistematizar y facilitar el conocimiento sobre las plantas medicinales bolivianas. El dispositivo permitirá que, de forma gratuita, cualquier persona pueda indagar cómo aprovechar o conocer determinadas plantas de uso ancestral. Inicialmente, la base de datos contendrá 200 especies, pero se proyecta llegar paulatinamente a las mil, es decir, a unos 1.700.000 datos.
Sin duda, un acierto de la Vicepresidencia, que al parecer andaba muy preocupada por exhibir sus méritos. Tanto así, que previó invertir 50.000 bolivianos para que un consultor recopile e indague sobre los logros de la actual gestión liderada por David Choquehuanca. Esperemos que, en esa lista —por larga que sea— no se relegue esta iniciativa a un segundo plano. Esperemos que el proyecto sea apuntalado con toda eficiencia hasta noviembre. Y esperemos que las nuevas autoridades, a elegirse en breve, no lo desprecien. Piensen qué habría sucedido con el Canal de Panamá si un criterioso francés no hubiese valorado el saber kallawaya hace algo más de un siglo.
Rafael Sagarnaga López es periodista
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.


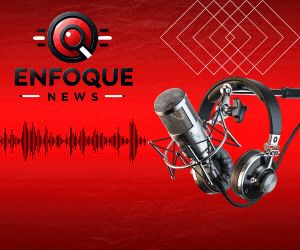
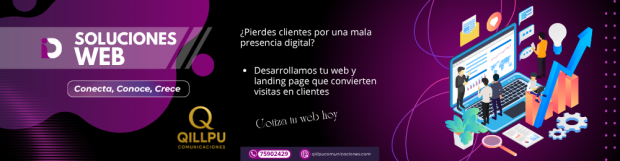


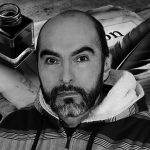






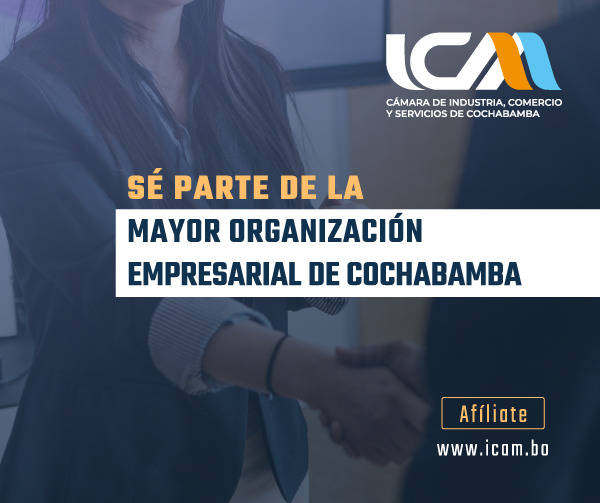
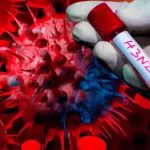





Sé el primero en dejar un comentario